Mesopotamia (Irak): Libro de viaje
Destino: Irak mesopotámico, de Basora al Kurdistán, el lugar donde empezó todo.
Índice
[Foto de portada: Recreación con IA de la Puerta de Ishtar, una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia]
Este texto forma parte de un Libro de viaje por Mesopotamia, un relato construido día a día desde el terreno, que comenzará a escribirse el 19 de enero de 2026. A partir de esa fecha, cada etapa se convierte en una pieza de un cuaderno vivo que recorre los relatos que explicaban el mundo, las primeras leyes, la escritura que fijó la memoria colectiva y los primeros sistemas culinarios.
GeoGastronómica arranca en este escenario un trabajo de campo cuyo objetivo es entender, sobre el terreno, cuándo y por qué comer dejó de ser un gesto puramente instintivo para convertirse en una estructura cultural capaz de organizar comunidades enteras. Este nuevo capítulo continúa la senda abierta tras el viaje por la Ruta de la Seda china, que evidenció cómo la gastronomía permite leer siglos de intercambio entre culturas.
Este viaje ha sido diseñado por Valentín Dieste, historiador y especialista en Historia de las Religiones, y cuenta con la logística, la organización y la experiencia de B travel & CATAI.
MAPA ITINERARIO
DÍA 1 | BASORA

Basora. Empezamos aquí porque Irak —cuando lo pronuncias en voz alta en España— todavía suena a telediario viejo: Bagdad, Basora, Mosul, Erbil. Nombres con metralla pegada al paladar. Palabras que, para mucha gente, siguen viniendo con un subtítulo automático: guerra, secuestros, escoltas, “¿pero tú estás loco?”. Y sí: antes de salir me lo preguntaron más veces de las que me gustaría admitir, como si viajar a Irak implicara firmar un testamento, comprar un chaleco antibalas y asumir que vas a comer latas frías en un búnker.
La realidad, al menos en esta primera jornada, no va por ahí. No voy escoltado. No hay convoy de película mala. Hay algo mucho más útil: un local. Ali, guía oficial, joven, con un inglés entendible que no habla de “trauma” como etiqueta moderna; lo suelta en frases cortas, como quien ha oído demasiadas historias de padres y abuelos para permitirse romanticismo. A Ali se suman dos amigos suyos: uno fotógrafo, otro encargado de la logística.
Y ahí está la verdad incómoda: Irak se puede recorrer, pero si quieres entrar, moverte, entender, salir y no perder media vida en fricción burocrática, necesitas a alguien del lugar. No por exotismo. Por eficiencia y por supervivencia administrativa. Y que nadie se ponga estupendo: en España también sabemos de burocracia; la diferencia es que allí ya la hemos normalizado y aquí todavía la notas en cada sello.
La primera bofetada llega antes de oler la ciudad: el visado. El trámite —por más que hoy exista un portal oficial de e-Visa que permite tramitar el visado sin pasar por embajadas, con estancias de un mes para turistas— sigue teniendo ese encanto áspero de los sistemas a medio engrasar: colas, sellos, tiempos muertos, instrucciones contradictorias. El Estado te abre la puerta, vale; pero te la abre como si estuviera todavía decidiendo si confía en ti.
Y justo cuando crees que ya está, que ya puedes respirar, sales del aeropuerto y te topas con el recordatorio visual de que esto no es Suiza: en las inmediaciones esperan un par de pickups con una ametralladora montada detrás, lo que aquí llaman un artillado y en inglés un technical, un vehículo civil “tuneado” para la guerra. No hace tanto, estas camionetas eran la pieza fija de los checkpoints que se plantaban en cualquier calle de cualquier ciudad iraquí. No hay pánico, pero tampoco hay ingenuidad: es una paz vigilada, una normalidad en modo “a ver si dura”.
Esa tensión de fondo es exactamente lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores español intenta sintetizar en sus recomendaciones: la seguridad ha mejorado, pero sigue siendo compleja, y conviene extremar prudencia. En papel puede parecer lógico. Y, pese a ese recordatorio de metal, en estas primeras 24 horas en Irak no he sentido ni miedo ni inquietud. Si algo he notado es lo contrario: una calma extraña, casi desarmante. Y tiene una explicación simple: la amabilidad de la gente —esa forma directa de mirarte, saludarte y ayudarte— acaba eclipsando cualquier posible amenaza, como si el “bienvenido” sincero del país se impusiera por delante de sus cicatrices, y solo después, ya con la confianza ganada, te dejara ver de qué está hecho todo lo demás.
Los basoríes —al menos los que hoy me cruzo— no están cansados de turistas; están hambrientos de ellos. Se nota en la mirada, en el gesto, en la insistencia suave del “Welcome” que escuchas. No es marketing. Es oxígeno. Para ellos, que aparezca un extranjero con cara de no saber dónde está es un síntoma de que el país está intentando volver a la normalidad, aunque sea con las muletas torcidas. Y en un lugar que lleva décadas encajando golpes, un turista es casi una prueba de vida.

“Irak está en reconstrucción”, me digo mientras camino. Pero esa frase, repetida tantas veces en reportajes, aquí se vuelve literal: no hace falta ir a buscar el edificio derruido. Te lo encuentras mezclado con una fachada nueva. Un bloque en obras al lado de una casa vieja que se resiste a morir. Irak no reconstruye de manera limpia; reconstruye como puede. Con el ritmo irregular del dinero, la política y el cansancio.
Para entender el hoy —para entender por qué Basora tiene esta mezcla de hospitalidad y cicatriz— hay que dar un salto atrás, aunque sea rápido y esquemático.
Mesopotamia fue el laboratorio: ciudades, escritura, administración, cocina organizada. Pero el Irak moderno se reconfigura con la llegada del Islam y el gran giro político de los califatos. Los omeyas (661–750) gobiernan desde Damasco; luego caen y los abasíes toman el relevo en el 750, desplazando el centro de gravedad hacia Irak. Bagdad se funda en el 762 como capital del califato abasí y se convierte en el imán cultural y político de la región; Basora ya existía como ciudad-campamento desde los primeros años de la expansión islámica (fundada en torno a 636–638), y Mosul funciona como eje del norte. No es un detalle académico: es el momento en que este territorio aprende a ser centro y no frontera.

Luego, la historia reciente le cae encima como una cadena de puñetazos mal espaciados. Primero, la guerra con Irán: 1980–1988. Ocho años de desgaste, muertos, ciudades rotas, una generación entera aprendiendo que el futuro es algo que se pospone. Después, el choque con Kuwait y la Guerra del Golfo: invasión en 1990, guerra en 1991, y el país entra en una década larga de sanciones y asfixia.
En 2003, la invasión encabezada por Estados Unidos derriba el régimen de Saddam Hussein y abre una puerta que no conduce directamente a “democracia”, sino a un pasillo lleno de sombras: insurgencia, terrorismo, fragmentación. Al-Qaeda en Irak aparece como actor clave en esos años (formalizada como tal en 2004, en el contexto del caos post invasión), y luego llega la fase de guerra sectaria entre suníes y chiíes que convierte barrios en trincheras y la convivencia en sospecha cotidiana.
En 2014, el Estado Islámico se instala como pesadilla territorial; Mosul se convierte en símbolo del abismo. Irak declara la victoria militar sobre ISIS en diciembre de 2017, pero la palabra “victoria” en esta región siempre lleva letra pequeña.

Aun así, algo cambia en la década siguiente. Hay un cansancio profundo, sí, pero también una voluntad de volver a levantar la persiana. La visita del papa Francisco en marzo de 2021 fue un hito simbólico en ese relato de normalización: no porque un líder religioso arregle un país, sino porque durante unos días el mundo miró a Irak con otra luz, y porque el mensaje de convivencia fue respaldado por autoridades y figuras religiosas locales.
Y mientras tanto, el presente sigue siendo frágil. La región no se estabiliza en línea recta: se estabiliza a trompicones. Irán, al otro lado, vive tensiones internas recientes y eso se nota en el nervio del entorno; en estas semanas, incluso reguladores y aerolíneas europeas han advertido y ajustado rutas para evitar riesgos en el espacio aéreo regional. La frontera no es una puerta cerrada con candado; es un termómetro. Y el termómetro está alto.

En Basora, ese país “a medio rehacer” tiene un rostro concreto: la ciudad vieja. En el barrio de Shanashel, las casas de madera y balcones trabajados —más de un siglo de historia colgando de clavos tercos— se mantienen en pie casi por puro orgullo arquitectónico. Y, por una vez, la palabra “rehabilitación” no es propaganda: hay proyectos liderados por UNESCO con financiación europea para recuperar las casas shanashel y reparar tramos del canal histórico de Al-Ashar. No es solo estética; es empleo, oficio, y una manera de decir “seguimos aquí” sin necesidad de consignas.

En paralelo, la reconstrucción religiosa es otro espejo incómodo. Te plantas delante de una iglesia caldea como Santo Tomás, que según fuentes de la propia comunidad fue construida en 1880, y entiendes lo que significa “lenta reconstrucción”: depende de ayudas que llegan a cuentagotas y de una minoría que ha visto reducirse su presencia con los años. No hay dramatismo teatral; hay paciencia amarga.
Y entonces, entre ruinas parciales y obra nueva, aparece lo más difícil de encajar con la narrativa de “país peligroso”: los niños.
Y entonces, entre ruinas parciales y obra nueva, aparece lo más difícil de encajar con la narrativa de “país peligroso”: los niños.
Se te acercan, te rodean, te tocan el brazo como si fueras un animal raro pero inofensivo. Se ríen, preguntan de dónde eres. “Spain”. Y ahí ocurre el milagro global del fútbol: ojos abiertos, gritos de “Real Madrid” o “Lamine Yamal”, como si el planeta entero hubiera firmado un acuerdo para entenderse con una camiseta. El fútbol como idioma de emergencia. El fútbol como cortafuegos de la política.

Sobre la escuela nos cuentan cosas que no se pueden convertir en norma nacional con una frase. Pero sí encajan con un hecho documentado: las escuelas en Irak funcionan por turnos (mañana y tarde) por aquello de no mezclar sexos lo que te dice mucho de cómo la reconstrucción de un país pasa también por lo invisible: por la integración, por la igualdad de oportunidades, y por decidir quién aprende junto a quién en la misma aula.
En Basora la gastronomía no entra con la letra de “cocina de autor” que tranquiliza al turista porque le deja creer que tiene un mínimo de control. Aquí la comida te pone en tu sitio: calor, especias, pan recién hecho. Cómo algo tan simple puede estar tan bueno. Es el Khubz o Jubz, un pan plano tradicional que se cuece en las paredes de un horno de barro llamado Tannour, aunque también se consume el Samoon, un pan más grueso que se cuece en hornos de piedra, similar a la pizza. Es su pan de cada día para acompañar cualquier plato. Y lo comimos en “El Rácimo de Granada”, uno de esos sitios que te recomiendan con una mezcla de orgullo y urgencia, como diciendo: “si vas a juzgarnos, hazlo aquí”.

Si uno quiere ponerse académico, podría decir que en esta tierra se sentaron las bases de lo que hoy llamamos gastronomía porque Mesopotamia inventó la ciudad y, con ella, la necesidad de organizar la alimentación a escala humana masiva. No es romanticismo. En Uruk, hace más de cinco mil años, aparecen objetos como los beveled rim bowls, unos cuencos de arcilla, producidos en serie y asociados a raciones o a producción alimentaria estandarizada; en Ur III hay tablillas que registran raciones de pan, aceite, cebolla y cerveza para mensajeros. Es la cocina convertida en sistema: medir, repartir, sostener. Lo que cambia hoy es el contexto.
En “El Racimo de Granada” esa infraestructura —la de alimentar bien y a muchos— se vuelve placentera. Empiezan los entrantes y entiendes rápido el alfabeto de la mesa iraquí: hummus con tahina –pasta cremosa y nutritiva hecha de semillas de sésamo tostadas y molidas, esencial en la cocina de Oriente Medio– y aceite de oliva; la crema de yogur con pepino, para refrescar y una deliciosa muhammara que, aunque naciera en Alepo, aquí se ha naturalizado. Pimientos rojos asados, nueces, melaza de granada: dulce, ahumada, con un punto que te obliga a seguir mojando ese maravilloso pan de pita que sirve para coger, para arrastrar, para no dejar ni una gota sin dueño.
Podría vivir solo de hummus y muhammara. Bueno, y de jamón, claro. Pero algo me dice que aquí lo del cerdo no va a prosperar.
Luego llegan las carnes y Basora cambia de registro. Cordero, pollo y ternera, especiados con sabiduría, calidez sin abrasar, cocinados para ser compartidos, para mancharte los dedos y para recordarte que la comida aquí es directa. El golpe aromático lo da el baharat, esa mezcla doméstica que en Oriente Medio hace de firma: pimienta negra, cilantro, canela, clavo, comino, cardamomo, nuez moscada, pimentón… cada casa lo ajusta, pero la idea es siempre la misma: profundidad e intensidad sin estridencia.

Y en ese contexto aparece el arroz, en su papel imprescindible de siempre: absorber jugos, sostener salsas, aguantar la potencia de la carne y de los condimentos con la dignidad de algo que lleva siglos siendo columna vertebral de la mesa.
Cerramos el día con la cabeza pidiendo aire. Salimos a caminar por la corniche, ese paseo ribereño que muchas ciudades levantan como una declaración de intenciones: un borde domesticado del agua, una avenida para caminar y mirar. Aquí la corniche funciona como pulmón urbano, con familias, luces y conversaciones relajadas. Y, cuando el sol empieza a bajar, nos subimos a una barca para navegar por el Shatt al-Arab, el gran cauce que nace de la unión de los legendarios Tigris y Éufrates y se abre camino hacia el Golfo. El atardecer lo vuelve todo cobre: el agua, las orillas, incluso el cansancio. Entonces ocurre una de esas escenas que no te crees si te la cuentan: en plena barca, en Basora, suena “Seré tu amante bandido”, sí, Miguel Bosé, como si el río tuviera sentido del humor y alguien hubiera decidido invitar al del torero a recorrer Mesopotamia. Cosas de Irak. Y ahí, entiendo que este país —difícil, imperfecto y obstinado— se merece una oportunidad en mis libros de viajes.

DÍA 2 | SUMERIA: MARISMAS AL AWHAR
Dejamos Basora y, de inmediato, la ciudad cambia de piel. Dentro todo parecía un caos improvisado —coches, bocinas, gente cruzando— pero a ellos no les parece caos: les parece funcionar. Irak tiene esa cualidad inquietante de los lugares que han sobrevivido a demasiadas cosas: el desorden no es un fallo del sistema; es el sistema respirando.
A los cinco minutos aparece el primer checkpoint y ahí es cuando entiendes que Basora, en cierto modo, está amurallada. Una gran puerta de ladrillo. Un embudo. Un control. Varios policías con cara de pocos amigos —la misma expresión universal del funcionario armado— miran el coche con ese silencio pesado que no admite chistes. Uno habla con el chófer, le hace un gesto seco, y nos apartamos a un lado. Ali baja, entrega nuestros pasaportes. Los cuentan. Se los llevan. Cinco minutos que se estiran. Vuelve Ali con ellos, reanudamos la marcha: “¿Por qué los pasaportes?”. “Por vuestra seguridad”, me responde. Y creo que en parte tiene razón. Controlar quién entra y quién sale no es una obsesión caprichosa; tienen argumentos de peso. No hace falta irse lejos para verlo: la todopoderosa China también vive de ese control meticuloso de movimientos, permisos, sellos y capas de verificación. (Si estás preparando tu viaje a China, el Libro de Viaje por la Ruta de la Seda es un imprescindible) Ali no nos devuelve los pasaportes, se los mete en el bolsillo trasero de su pantalón. No hay misterio: en media hora los volverá a enseñar. En Irak, el pasaporte es un salvoconducto en movimiento.
Y los enseña, efectivamente, en el Museo de Basora.

Cuesta colocarte mentalmente: entras a un museo y sabes que aquello fue un palacio de Saddam Hussein. Un palacio. No una oficina, no una residencia discreta: un palacio. Hoy, en una pirueta de historia que solo se entiende en países que han tocado fondo, ese mismo espacio alberga piezas que explican por qué este territorio fue, durante milenios, el centro neurálgico de la civilización. El museo está en la ribera del Shatt al-Arab, a unos 3 km al sureste del centro histórico, dentro de un recinto amurallado que ya de por sí parece decir: “Aquí se protege algo”.
El Basrah Museum abrió su primera galería en septiembre de 2016 —apertura parcial, casi como quien tantea el terreno— y más adelante incorporó salas dedicadas a Sumeria, Babilonia y Asiria. No es un museo “nacido perfecto”: es un museo nacido a pesar de todo con la colaboración de instituciones iraquíes y apoyos internacionales, precisamente como respuesta a la destrucción y pérdida patrimonial de décadas recientes. La sensación es extraña: estás rodeado de pasado remoto (Sumeria) dentro de un pasado reciente (la era Saddam) que todavía no ha terminado de metabolizarse.

Pero Saddam es historia. Los protagonistas del asunto —y de más de un examen de EGB, ESO, COU, Bachiller, PREU o el nombre que tuviera tu condena educativa— son los sumerios: no les bastó con estar en el origen de la historia de la humanidad, también se aseguraron de aparecer puntualmente en nuestros temarios. Y si en España existiera algún pacto para que los nombres de los ciclos y las leyes educativas no cambiaran cada cuatro años, una cosa es segura: los sumerios seguirían ahí, aguantando el chaparrón legislativo como han aguantado milenios. Y no es para menos: por algo se asentaron aquí… y por algo, en buena medida, todo arrancó.
La explicación es bastante simple: agua + tierra + comunidad. El sur de Mesopotamia es una llanura aluvial enorme; cuando aprendes a canalizar el agua y a regar, la tierra responde. Eso genera excedentes. Y cuando hay excedente, la vida cambia de categoría: ya no todo el mundo tiene que cazar o cultivar todo el día para sobrevivir. Aparece la especialización: artesanos, administradores, constructores, gente que puede dedicar tiempo a otras labores porque alguien ha conseguido que sobre comida.
Ese excedente, por cierto, trae un problema moderno: hay que contarlo. Gestionarlo. Controlarlo. Y ahí entra una de las ideas más importantes —y menos poéticas— de toda esta historia: la escritura nace pegada a la contabilidad, lo reconoce uno de letras y la propia historia. La cuneiforme emerge en Mesopotamia hacia el 3350–3200 a. C., en el periodo Uruk, como sistema de registro que terminará evolucionando hacia la escritura cuneiforme plena. Dicho de otro modo: primero fue el grano, luego el inventario. Primero fue el almacén, luego la palabra.
En la sala dedicada a Sumeria, tres piezas bastan para entender el mecanismo.
Los clavos de fundación son conos de arcilla que se enterraban o incrustaban en cimientos y muros para dedicar la obra, dejar constancia del constructor y pedir protección. Un documento enterrado, una firma bajo tierra escritos con la famosa escritura cuneiforme.

Quizá por mi devoción gastronómica, me llaman la atención los beveled rim bowls, cuencos de borde biselado producidos en masa en época Uruk. Estas modestas piezas te plantan delante el gran tema: alimentar a escala urbana. Si eran cuencos de ración, moldes de pan o un objeto multifunción sigue en discusión; lo indiscutible es lo que simbolizan: estandarización, serie, ciudad.

En la sala contigua de Babilonia cambia el tono: menos “nacimiento” y más control. Aquí lo más potente son los kudurru, piedras-documento vinculadas especialmente al periodo casita, que registran concesiones de tierras y límites. Lo que viene siendo un peiron o mojón de toda la vida pero estos blindados con símbolos divinos: estrella, luna, sol, como si el derecho necesitara el respaldo del cielo para que un lindero fuese serio.

Salimos del Museo de Basora y tomamos la carretera hacia Nasiriya. A los lados todavía se estiran suburbios de casas modestas, obra a medio hacer y esa sensación de “caos” que a mí me parece un desorden monumental y a ellos les parece, simplemente, el país funcionando. La carretera es un resumen físico de Irak: poca señalización, asfalto irregular y un rosario de controles. Algunos checkpoints están abandonados, como fósiles de una guerra reciente; otros siguen activos y te paran con la misma rutina seca: bajar la ventanilla, caras serias, pasaportes. Ali los entrega, los cuentan, se los llevan cinco minutos y vuelven. “Por vuestra seguridad”, dice.
A medida que avanzamos el paisaje se vuelve algo más verde, no puede ser de otra forma, nos acercamos al Jardín del Edén. El mito bíblico sitúa el paraíso en un territorio regado por ríos, y dos nombres siguen ahí, atravesando el mapa como una verdad terca: Tigris y Éufrates. La localización exacta es discutible —nadie va a clavar una bandera en el Edén—, pero el corazón del relato está en esta geografía: agua que hace posible la vida en mitad de la aridez.
Y entonces, casi sin transición, el paisaje se pone más frondoso: entramos en las marismas de al-Ahwar, ese mundo intermedio que, como explica Ali, para los iraquíes es “la zona que va de río a río”. Aquí el aire cambia y el mito parece tener cuerpo… hasta que recuerdas lo que pasó hace nada en términos históricos.
Ali lo cuenta con una naturalidad que da miedo: tras la guerra de 1991 —Kuwait, intervención de Estados Unidos, levantamientos internos— muchos rebeldes se refugiaron en las marismas, y el régimen de Saddam respondió como se responde cuando se quiere castigar un ecosistema: diques, presas, desvío de agua, drenaje. En los años 90 las marismas se secaron en gran parte, la fauna se fue, y donde había agua se podía llegar a cruzar andando. Después de 2003 se reabrieron flujos y parte del humedal volvió a inundarse, pero el equilibrio no regresa por decreto: la recuperación ha sido parcial y lenta.

En ese punto entra la ironía que le gusta a Valentín Dieste: el Edén no era solo un jardín, era un contrato con letra pequeña. Dos árboles —el de la vida y el del bien y del mal—, una prohibición, una serpiente vendiendo ascensos y un Dios amenazando con la muerte inmediata… que no ocurre. “Luego no era cierto que morirían a probar la manzana”, remata Valentín, con esa sonrisa de quien disfruta pinchando globos sagrados. Digo que como en los tiempos mesopotámicos todo ocurre por primera vez , podríamos estar ante la primera mentira de la historia de la humanidad. Digo.

Llega uno de esos momentos que, en un viaje así, funcionan como brújula: la comida. No por llenar el estómago —que también— sino porque en Irak la mesa es una forma de geografía. Hoy toca el masgouf, el plato nacional, y conviene decirlo claro: esto no es “pescado a la brasa”. Es carpa abierta en canal, desplegada como un libro, clavada cerca del fuego y cocinada lenta, más por calor y paciencia que por llama directa. Primero la sal, luego el humo, después ese punto exacto en que la piel se rinde y la carne queda jugosa. Se sirve con pan, limón, encurtidos.
El masgouf es clave porque es el Iraq contemporáneo resumido en un gesto: un país que, pese a todo, sigue atado a sus aguas. Comer masgouf es aceptar que aquí los ríos siguen mandando como hace miles de años y que al terminar lo harás con humo en la ropa y los dedos grasientos. Y así pasó porque el emblema culinario de Irak se come con las manos.

Para completar la experiencia, comimos el masgouf dentro de una “casa cesta” en plena marisma. Una estructura de juncos curvados, trenzados como si alguien hubiera decidido construir arquitectura con lo mismo que crece en la orilla. Por dentro es diáfana, sin muebles, sin la mentira del confort moderno: solo alfombras y cojines en el suelo, el espacio abierto y una calma rara, ancestral. Nos descalzamos para entrar y comemos así, como debe ser: a ras de tierra, con el cuerpo relajado y la cabeza entendiendo, por fin, que Mesopotamia no empieza en un museo. Empieza aquí, donde empezó todo, donde el agua te da de comer.

Tras la comida, para entender de verdad la vida en las marismas, no basta con mirar: hay que entrar. Nos subimos a unas canoas estrechas donde caben tres o a lo sumo cuatro personas, y al atardecer nos deslizamos por al-Ahwar como si estuviéramos cruzando el reverso húmedo de Irak. El mundo se convierte en un laberinto de agua, cañas y juncos; un pasillo tras otro, silencioso, con aves que aparecen y desaparecen como ideas fugaces, con búfalos de agua que nos miran desafiantes. Es fácil llamarlo “mágico” desde fuera, pero aquí la magia tiene nombre, es hogar de los Mad’an, los árabes de las marismas, los que aún no se han marchado del todo, los que siguen leyendo el agua como otros leen un calendario.

Y en ese instante, con el sol cayendo entiendes que esto no es un decorado exótico: es un paisaje fundacional. Las marismas forman parte del contexto en el que se desarrollaron las ciudades sumerias del sur entre el IV y el III milenio a. C.; no como postal, sino como motor. Motor alimentario, sobre todo. Pesca, aves, pastoreo estacional, cultivos de borde… una dieta flexible que hace posible el excedente y, con él, el asentamiento estable.
La canoa avanza, el cielo se apaga y mi cabeza, que no puede parar ante tanta novedad, me sugiere una certeza incómoda: estoy en el motor silencioso de la civilización, el lugar donde empezó casi todo y, sin embargo, Irak es un país al que la historia no le ha permitido simplemente vivir: lo ha obligado a renacer una y otra vez. Cruel paradoja.

DÍA 3 | SUMERIA: Eridu y Ur
Salimos del hotel y, por primera vez, veo Nasiriya de día. La luz no perdona. De noche puedes atribuirlo todo a la guerra, a la épica fácil del país herido. De día descubres algo peor porque es más silencioso: la reconstrucción eterna. Calles sin asfaltar, aceras inexistentes, mobiliario urbano a medias, edificios a medio levantar. Esos esqueletos de hormigón que parecen una moda arquitectónica, pero en realidad son un síntoma: proyectos que empiezan, dinero que se anuncia, dinero que se evapora por el camino. La última gran guerra terminó hace años; luego empezó otra, más discreta y más rentable: la corrupción. Doblamos la esquina, vemos un parque infantil cercado con alambres de espino. Ya casi nada sorprende.
Nasiriya, además, carga con un pasado reciente que no se cura con cemento. Fue uno de los epicentros del descontento del sur durante las protestas de 2019–2021: jóvenes quemando sedes de partidos, choques con fuerzas de seguridad, sangre en una plaza que debería ser solo una plaza. Y en 2021 la ciudad quedó marcada por un horror que no tiene nada de ideológico y mucho de país mal gestionado: el incendio del hospital Al-Hussein, con decenas de muertos, convertido en símbolo de lo que ocurre cuando la infraestructura y la supervisión son ficción.
En una intersección, un cartel gigante muestra las caras de los mártires caídos contra el Estado Islámico. No es decoración patriótica: es contabilidad del dolor. Le pregunto a Ali si hoy queda ISIS en Irak y él lo niega con una seguridad rotunda: “No queda ninguno”. Yo le creo en el tono, aunque sepa —porque el mundo es así de pesado— que las ideas raramente desaparecen del todo. Efectivamente, el ISIS ya no tiene presencia en Irak desde que perdió el control territorial y el gobierno declaró la victoria militar en 2017, pero eso no significa que haya desaparecido como idea o como red. Según algunas informaciones quedan células, simpatizantes, logística, y sobre todo quedan miles de detenidos.

Sin que la conversación llegue a cerrarse —como si el paisaje quisiera subrayarla—, a la izquierda de la carretera emerge abruptamente “La Ballena”.
La llaman Al-Hoot, “La Ballena”: la Nasiriyah Central Prison, inaugurada en 2008, diseñada para unas 800 plazas y con cifras reportadas de alrededor de 6.000 internos en 2017. Su nombre aparece en la prensa internacional por el hacinamiento y por las ejecuciones: Human Rights Watch documentó una ejecución masiva de 13 hombres en diciembre de 2023 y advirtió del riesgo de más. Amnistía también ha denunciado ejecuciones en 2024 en la misma prisión, señalando la falta de transparencia del proceso. Como en todas las cárceles del mundo, aquí está “lo mejor de cada casa”, con la diferencia de que en esta hay un tipo de mala fama particular: condenados por terrorismo, incluidos miembros del ISIS. Algunos murieron, otros escaparon, otros acabaron en lugares como este.
Para suavizar el ambiente, Ali hace lo que haría cualquier guía con instinto: pone música. Suena Fairuz, y él dice que es “la voz que más se escucha en el mundo árabe” y que la canción habla de amor. Después de tantos mártires en vallas publicitarias, un poco de amor en forma de balada funciona como analgésico cultural.
Atrás dejamos los esqueletos de hormigón. Vuelve el desierto a derecha e izquierda. La monotonía se rompe por lo de siempre: controles policiales que aparecen como puntos y comas en la carretera. Y por una escena que no te esperas aunque la carretera transcurra entre arena: un grupo de dromedarios avanzando en nuestra misma dirección, como si hubieran decidido seguir el carril lento del progreso iraquí. Surge la pregunta: ¿los de una joroba son camellos o dromedarios?
Vamos hacia la antigua Sumer, la primera civilización urbana de Mesopotamia y la cabeza me pone a prueba: aquí se inventó la administración… y hoy la administración te mira desde un checkpoint y te pide el pasaporte. Para aterrizarlo en el presente, Ali se pone práctico y nos habla de dinero, de sueldos, de la vida real: que el salario mínimo legal ronda los 340 euros al mes. Nos cuenta que un profesor puede empezar alrededor de 400 euros, subir 7 más si está casado, sumar 7 por hijo, y que un profesor universitario arranca por los 900 euros. Y luego suelta el dato que en cualquier país enciende hogueras: que los 320 parlamentarios iraquíes viven en otra galaxia —también salarial—, llegando a cobrar 17.000 euros al mes. En algunas sociedades el equilibrio consiste en que los representantes del pueblo se forran y el pueblo hace de contrapeso con su paciencia. Hasta que la pierde.
El minibús se desvía de la carretera y toma un camino de tierra. Arena, baches, polvo, viento: ahora vamos al ritmo de los dromedarios (una joroba). Es cuando mi amigo Valentín, que a la historia la huele antes de que suceda, suelta una frase perfecta para matar cualquier fantasía de Las mil y una noches: “Por aquí pasaba el Tigris”. Le creo porque lo dice con esa seguridad de quien ha leído demasiado, pero miro alrededor y aquí hoy no hay río: solo hay desierto. “Y la mayor prisión del sur”, le digo. Por equilibrar.
Llegamos a Eridu y, si uno se pone serio, debería quitarse el sombrero por estadística histórica: es una de las ciudades más antiguas conocidas y, según la tradición sumeria, la primera. Nació en el VI milenio a. C., en época Ubaid, cuando el Golfo estaba más cerca y el agua todavía dictaba la ley. Su dios tutelar era Enki/Ea, señor de las aguas dulces subterráneas. Hoy el sitio —Tell Abu Shahrain— forma parte del conjunto reconocido por la UNESCO en los Ahwar.

La teoría suena monumental. La práctica es otra cosa: Eridu está bajo tierra, esperando una inversión que la rescate de las profundidades. Arriba no hay columnas de postal, hay un suelo polvoriento y cientos de fragmentos de arcilla desperdigados como si alguien hubiera vaciado una vitrina a patadas. Muchos conservan la marca cuneiforme: trozos con historia tirados al sol, a expensas del viento y de la indiferencia, y tú ahí —con una emoción casi infantil, con el privilegio incómodo de estar pisando milenios— agachándote a recoger del suelo una pieza inscrita, haciendo de arqueólogo por un minuto, consciente de que estás sosteniendo en la mano un mensaje que alguien escribió hace miles de años y preguntándote, por un instante, quién sería esa persona, qué vida llevaría… y qué pensaría si supiera que miles de años después, un tipo del futuro lo leería sin entender nada. Al fin y al cabo, la incomunicación también es patrimonio de la humanidad.

Y entonces, como si Irak necesitara recordarte cada diez minutos que aquí la belleza viene con letra pequeña, aparece una mina antipersona. La descubre Nur, el fotográfo iraquí que nos acompaña. Ali, nos dicen que no nos acerquemos. Lo hacemos. Lo manejan con una cotidianidad que asusta, como quien encuentra un clavo oxidado. Intento mantener la dignidad mientras el cerebro grita y, con la misma naturalidad absurda, saco el móvil y empiezo a grabar, casi sin darme cuenta de lo macabro del asunto: convertir una mina en contenido, como si el peligro necesitara también su vídeo vertical. Pero la escena lo pide a gritos. Desde lejos, Ali intenta provocar una detonación lanzando piedras. No lo consigue. Una. Otra. Insiste. Nada. Al final se rinde, como si la mina también estuviera en modo reconstrucción: medio activa, medio dormida.

Flipante. Acabo de presenciar una escena que, en cualquier otro país, sería portada. Aquí tiene el rango de normal. Pero no nos pongamos exquisitos, en España todavía se siguen encontrando artefactos sin explotar de la Guerra Civil, recordatorios enterrados de que las guerras tienen una forma muy suya de seguir respirando bajo tierra. Solo que allí aparecen de vez en cuando; aquí forman parte del paisaje mental, como si el suelo también tuviera memoria y mala leche.

Antes de llegar al destino hacemos una parada estratégica —de esas que te reconcilian con el día— en el Smoker Chicken and Meat, uno de los restaurantes mejor valorados de Nasiriya, nos dicen. El nombre sugiere barbacoa y testosterona, pero lo que encuentro es otra cosa: comida “internacional”, sí, pero de alrededor, de esa internacionalidad regional de andar por casa, la del vecino. En la carta cabe un kabsa saudí con su arroz especiado y carne seria… y también un dolma. Aquí cabe aclarar que el dolma no es griego ni turco ni iraquí en exclusiva: es un plato de imperios. El nombre es turco, la difusión es otomana y la costumbre de rellenar verduras es más vieja casi que la ciudad de Eridu.

El dolma iraquí es la prueba de que en esta zona las fronteras son más políticas que culinarias: hojas de parra y verduras (cebolla, tomate, a veces berenjena o pimiento) rellenas de arroz y carne con especias, cocinadas normalmente en una base de tomate con ese punto ácido que te obliga a seguir comiendo. Aquí lo pruebo primero en versión aperitivo, casi como croqueta: el rollo de hoja de parra, relleno, rebozado y frito, un sacrilegio delicioso.

Luego llega la versión “seria”: cebollas y tomates rellenos, hojas de parra, arroz y cordero especiado, y esa sensación de que el plato nació para alimentar a una familia entera.

El arroz, por supuesto, vuelve a mandar. Largo, suelto, de grano fino: probablemente importado, y si no era basmati —el comodín habitual— podría ser jazmín, ese arroz aromático que Iraq también cultiva en algunas campañas cuando el agua lo permite. No creo que fuera el aromático local Amber/Anbar, de grano más corto. La ironía es perfecta: el país donde se inventó la administración del excedente hoy acaba por el importar el grano.
Y entonces aparece otro de los tótems nacionales: el quzi. Cordero asado —a veces relleno— servido sobre arroz aromático con frutos secos y pasas, plato de fiesta, de bodas, de hospitalidad en mayúsculas. La carne se cocina lento hasta volverse melosa.

Esta vez no hay hummus, para alegría de Manolo, que forma parte del grupo —sevillista, sevillano y después geógrafo— y que, en teoría, debería aplaudirlo como el único fenómeno verdaderamente transfronterizo de la región. El hummus no respeta límites, entra y sale sin visado, se instala en tu plato como si llevara siglos con derecho de ocupación.
Volvemos al minibús, ese trasto con alma de cabra montés: puerta con cerrojo, carrocería cansada, y una dignidad mecánica que le permite lo mismo tragarse baches como si fueran pipas que avanzar por arena. En Irak aprendes rápido que el vehículo y otras tantas cosas se mantienen con un poco de física y mucho de fe.
Dejamos Nasiriya rumbo a otra ciudad con pedigrí bíblico: Ur, la supuesta patria de Abraham. Abraham es, en el relato bíblico, el patriarca fundador del monoteísmo abrahámico: el hombre al que Dios llama a salir de su tierra para ir hacia Canaán; el punto de arranque de una genealogía espiritual que luego reclamarán judaísmo, cristianismo e islam. Ahora bien: que Abraham sea “de Ur” es tradición, no una prueba arqueológica cerrada. El propio texto habla de “Ur de los caldeos”, y ahí empiezan los problemas de cronología y geografía: muchos estudios señalan que esa etiqueta puede ser tardía/anacrónica y que el “Ur” del relato podría no ser necesariamente el Ur sumerio del sur, sino un lugar del norte (zona de Harrán/Urfa) que encaja mejor con parte de la ruta narrada. Dicho de forma honesta: Ur es el gran candidato turístico y devocional, pero la certeza histórica absoluta no existe.
Y aun así, llegas en apenas una hora y el debate se vuelve secundario, porque el paisaje te planta delante una evidencia de ladrillo y ambición: el zigurat de Ur.

Para un arqueólogo, estar aquí es como plantarse delante de una primera edición firmada de la historia urbana: de pronto, todo lo que llevaba años subrayando en libros deja de ser letra pequeña y se convierte en volumen, sombra y escaleras… y en unas ganas irracionales de explicar a cualquiera, aunque no te lo haya pedido, por qué esto importa.
Este sí es incontestable. Se empezó a levantar hacia 2100 a. C., bajo el rey Ur-Nammu (III Dinastía de Ur), dedicado al dios lunar Nanna. Lo importante no es solo su tamaño o su conservación: es lo que representa. Un zigurat no era “una pirámide” para impresionar al visitante; era una máquina religiosa y política, el punto más alto, visible a kilómetros, donde el poder decía: aquí mandan los dioses.
La silueta del imponente zigurat, recortada contra el ocaso, se cuela directa en el top ten de imágenes de nuestro viaje por Mesopotamia.

DÍA 4 | URUK Y NAYAF
Agatha Christie llegó a Mesopotamia escapando de un matrimonio roto: su marido le confesó una aventura, ella desapareció y reapareció días después en un hotel usando el apellido de la amante, “Neele”. Cerrado el capítulo, cambió de escenario y en Oriente encontró otro destino: en una excavación conoció al arqueólogo Max Mallowan y terminó casándose con él.
Valentín Dieste revive esa historia cuando pasamos junto a una vía de tren en ruinas: escombros y basura donde debería haber movimiento. Christie viajó en el Orient Express hasta Estambul y soñó con el proyecto alemán de llevar el ferrocarril hacia Mesopotamia, pero la conexión completa Estambul–Bagdad no se materializó hasta 1940. Hoy, en Irak, el único servicio de pasajeros que funciona con continuidad es el Bagdad–Basora; el resto son cicatrices.
Dejamos Nasiriya atrás, con su reconstrucción a medias, y vuelve la pregunta incómoda: ¿cómo puede ser pobre un país con tanto petróleo? Porque el petróleo es dependencia: en 2021 aportó alrededor del 93% de los ingresos del Estado y, aun así, la mayoría de los iraquís vive una pobreza severa. Demasiado dinero concentrado y recursos que se convierten en botín.
Y en unos minutos llegamos a Uruk, poca broma. Uruk fue una de las primeras y grandes ciudades de la civilización y el nombre que le damos a un periodo entero: el “periodo Uruk” que abarca del 4000 al 3100 a. C, y aquí ocurrieron muchas cosas.

Los romanos, por ejemplo, eran magníficos vendiéndose: te ponían una calzada, un acueducto y una inscripción en mármol para que quedara claro quién mandaba y quién pagaba la obra. Los sumerios, en cambio, inventaron el manual de instrucciones. No solo levantaron ciudades; inventaron la manera de administrarlas. Donde el romano te deja ruinas fotogénicas, el sumerio te deja el mecanismo: riego para domesticar ríos, excedentes para sostener especialistas, contabilidad para que nadie “olvide” lo que debe, y escritura para que la memoria no dependa del cuñado con buena retórica. Si los romanos son el marketing del imperio, los sumerios son el Excel de la civilización: menos épico, más decisivo.

Y esto lo cuenta de forma brillante Sele, en “El Rincón de Sele”, imaginando La vida de Brian no en Jerusalén romana sino en Uruk: “¿Y a cambio los sumerios qué nos han dado?” La escritura cuneiforme, el sistema sexagesimal, la irrigación, la medicina, la rueda, la cerveza, los poemas épicos, un sistema educativo, la medición del tiempo, la astronomía… hasta que la multitud remata: “Trajeron civilización”. Y sí, aparte de la civilización… poca cosa. Brillante.

Y es entonces cuando aparece Gilgamesh (seguimos en Uruk), el héroe local, mitad mito mitad leyenda urbana. En la epopeya de Gilgamesh aparece el relato del gran diluvio: Utnapishtim cuenta cómo los dioses decidieron inundarlo todo y cómo él se salvó en una embarcación cargada de vida. Lo relevante es que ese diluvio está escrito en Mesopotamia siglos antes de que el Génesis quedara fijado por escrito, de modo que el episodio bíblico no nace de la nada: reelabora un relato mesopotámico anterior. Y para añadirle un poquito de picante, de esta narración al menos hay un documento que dice que pasó, otra cosa es que pasara. Es la tablilla más famosa del diluvio (la Tablet XI) se conserva en el British Museum. Así que sí: cuando alguien te venda la historia como original, puedes asentir con educación y pensar lo que pensaría un escriba de Uruk: “copiar no es pecado, lo pecado es no citar.”
Y si el diluvio salió de la narrativa de los sumerios —seguramente alimentado por las crecidas brutales del Tigris y el Éufrates—, el primer gran “libro” sobre la inmortalidad también. Porque en la epopeya, tras la muerte de Enkidu —el “hombre salvaje” creado por los dioses para frenar a Gilgamesh, que acaba siendo su amigo y espejo humano—, Gilgamesh entra en pánico y se lanza a buscar la vida eterna: viaja hasta Utnapishtim para descubrir el secreto y fracasa estrepitosamente en la prueba. La lección es cruel y moderna: no hay inmortalidad biológica para un rey; solo queda la que dan las obras y el relato. De allí viene la primera gran reflexión literaria que nos ha llegado sobre la muerte y el límite humano.
Nota: Si has llegado leyendo hasta aquí es porque, o bien tienes una tolerancia admirable a la densidad histórica, o bien algo dentro de ti sabe que en Mesopotamia no se viene a “ver ruinas”, sino a entender por qué seguimos siendo humanos con las mismas preguntas, los mismos miedos y, a veces, la misma manía de creer que lo nuestro es original.
En el camino hacia Nayaf hacemos un desvío que no sale en los folletos: Nippur, la ciudad sagrada. No está abierta para turistas al uso; aquí no entras porque te apetece, entras porque vas con grupo, con permisos, con esa mezcla iraquí de “no se puede” y “bueno, pasa”. Y quizá por eso mismo golpea más: es uno de los yacimientos sumerios menos visitados, un lugar donde el silencio es ausencia real de gente.

Nippur era el centro espiritual del mundo sumerio y su zigurat lo deja claro: es enorme, áspero, con esa geometría de adobe que parece diseñada para humillar tu escala humana. Lo irónico es que, siendo probablemente el lugar más sagrado de su universo, nosotros podamos subir. Subir hasta arriba, sentir el viento, mirar el horizonte plano como un mar seco. Incluso entrar en las dependencias del pequeño templo en la cúspide, como si la historia hubiera bajado la guardia y nos hubiera dejado colarnos en el despacho privado de los dioses.

La luz de la tarde termina de hacer el trabajo sucio: convierte el barro en oro, marca las aristas, alarga las sombras y te da esa sensación peligrosa de estar viviendo un momento que no te pertenece del todo. Nippur, la ciudad sagrada, sin colas, sin barandillas, sin instrucciones. Solo un zigurat, el cielo bajando de intensidad y la certeza de que, a veces, el mundo antiguo te cae encima.

Dejamos Nippur y volvemos a la maraña de carreteras secundarias, terciarias y caminos varios, eso sí con polvo, baches y esa sensación de que el mapa aquí es inexistente hasta para el GPS. El destino es Nayaf, una de las grandes capitales espirituales del chiismo: ciudad-santuario, ciudad-seminario, ciudad-cementerio; un lugar que vive de la fe y a la vez la administra con disciplina.
Venimos por Ali. Ali ibn Abi Talib fue primo y yerno del profeta Mahoma; para los chiíes, el primer imán y heredero legítimo, para los suníes, el cuarto califa. Murió asesinado en el 661 y su tumba convirtió Najaf en imán de peregrinos y en una pieza central de la historia islámica.
La llegada al santuario es un recordatorio práctico de que lo sagrado, en 2026, se parece bastante a un aeropuerto: cacheos, escáneres, controles en cadena y una logística pensada para absorber mareas humanas. En fechas señaladas la ciudad revienta de gente; solo en una conmemoración de la muerte de Ali se han reportado millones de visitantes entrando en Najaf. Y cuando por fin cruzas el umbral, el contraste es obsceno: afuera polvo y cables; dentro, fastuosidad.
Cúpula dorada, puertas monumentales, brillos que no son luz sino espejo, como si el edificio hubiera decidido reflejarte para que te veas pequeño y te comportes. Y luego están las cientos de lámparas gigantescas de cristal de roca colgando como racimos imposibles, y esas paredes enormes recubiertas de mosaicos de espejos que rompen la luz en fragmentos: blancos, azul marino, azul turquesa… y más dorado, siempre más dorado, como si aquí la modestia fuese una herejía. Todo es poco para el Imam Ali.

Estoy ensimismado, alucinando —diría—, cuando oigo gritos a mi espalda y noto empujones que me arrancan del trance. Seis hombres avanzan cargando un féretro, abriéndose paso entre la multitud sin teatralidad. Y entonces entiendes otra capa de Nayaf: esto no es solo un santuario, es una estación de paso hacia la muerte. Es práctica habitual: si vienes a morir a Nayaf —donde está el cementerio más grande del mundo con millones de tumbas— antes presentas tus respetos a Ali.
Y mientras estoy allí, ante él, pasan tres féretros: simples, de madera, sin adornos, con la bandera de Irak cubriendo el ataúd. En un lugar donde todo brilla, la despedida es de una austeridad brutal. Y lo más extraño es que, entre empujones y mareas humanas, consigo acercarme al habitáculo donde está enterrado. No es una “tumba” como uno se imagina en Occidente: es un núcleo blindado por rejas labradas de plata, tan trabajadas que parecen un tejido metálico. A través de los huecos se ve el interior, y yo intuyo —o quiero intuir, porque aquí la fe también fabrica imágenes— que ahí dentro está el féretro, o al menos el centro físico de todo esto.

Los fieles que llegan no miran: buscan tocar. No es turismo; es contacto. Extienden la mano, rozan la plata, apoyan la frente, como si el metal fuese una línea directa. Y yo, que venía a observar con distancia, acabo haciendo lo contrario: me dejo llevar por la corriente y la corriente me lleva. Me empujan, me aprietan, me encajan hasta la pared y, cuando por fin estoy ahí, toco la reja plateada como un chií más, con esa mezcla de respeto y desconcierto de quien no sabe si está participando o invadiendo.
A mi lado hay un iraquí enorme, un armario con barba de tres años, vestido como la mayoría de los hombres que veo dentro: una dishdasha oscura (túnica larga) y un keffiyeh en la cabeza (el pañuelo), llorando desconsolado. No disimula, no se protege, no “gestiona emociones”. Y en ese segundo entiendes que la mezquita no impresiona por el oro ni por los espejos: impresiona porque lo que se vive aquí no es decoración, es una fe de una intensidad inquietante para un occidental.
Para entrar y salir subes y bajas por escaleras mecánicas interminables —un viacrucis moderno con motor— y al entrar te golpea el suelo: cientos de alfombras extendidas para rezar, una alfombra tras otra como capas de silencio. La segregación es quirúrgica: hombres por un lado, mujeres por otro. Dentro no se ven, no se rozan, no se mezclan… pero comparten el mismo centro de gravedad: la tumba, el mismo latido ritual, la misma mitad de un espacio sagrado que funciona como una ciudad dentro de la ciudad.
Y, por si faltaba una capa de mito encima del oro, la tradición chií sostiene que aquí, en este recinto, están también Adán y Noé. No hay prueba arqueológica de eso pero la idea encaja: Nayaf como punto final de los primeros hombres y, a la vez, punto de partida de millones.
Salimos de Najaf con la sensación de haber cruzado un umbral. Mañana es punto y aparte: rumbo a Kerbala, para visitar los santuarios donde están enterrados Huséin y Abbas, hijos de Ali. Todo queda en casa.
DÍA 5 | KERBALA
Si para ti viajar significa beber cerveza —como condición sine qua non, como derecho humano, como “yo sin una caña no funciono”— hazte un favor: no pises suelo iraquí. Porque la paradoja es interesante: Mesopotamia es uno de los lugares donde se documenta el nacimiento de la cerveza hace milenios… y, sin embargo, en nuestro sexto día de viaje por el Irak mesopotámico, no hemos podido tomarnos una. No por falta de cebada, ni por falta de tradición, ni por falta de ganas. Por ley y por religión: el alcohol está restringido y, en buena parte del país, directamente prohibido en producción, importación y venta.
El porqué no es un misterio: en Irak el islam es religión oficial y fuente base de legislación, y eso se traduce en normas públicas que limitan lo que se considera moralmente aceptable en el espacio común. En la práctica, la prohibición se reforzó con la aplicación de una ley que veta importar, fabricar y vender bebidas alcohólicas (con matices y excepciones puntuales, como el Kurdistán o zonas duty-free). Así que hoy, sin ánimo de ofender a nuestros anfitriones iraquíes, declaro que este capítulo va dedicado a Ninkasi, la antigua diosa mesopotámica de la cerveza, esa “responsable técnica” del milagro líquido y, en traducción popular, la “dama que llena la boca”. Llamadme pecador.
A Ninkasi se la honra en un texto antiguo, el Himno a Ninkasi, que funciona casi como receta técnica: habla del bappir (pan/“pan cervecero” de cebada), del agua dulce y del proceso en recipientes de arcilla, describiendo el camino desde el grano hasta la bebida.
Y ojo: Ninkasi no es un chiste, es la diosa de la fermentación: convertir grano, agua y tiempo en alimento, calorías, conservación y —sí— un poco de consuelo social. Los sumerios entendieron pronto que fermentar no era “dejar que se estropee”: era domesticar microorganismos antes de saber que existían, y hacerlo a escala urbana. El tipo de inteligencia práctica que funda ciudades y, de paso, te inventa la resaca.
Como me hubiera gustado ser sumerio.
La primera parada de la mañana es una pequeña iglesia nestoriana del siglo V perdida en mitad de la nada, de esas que no figuran en los mapas. El cielo está cubierto, sopla el aire y la boca se llena de polvo: ese polvo fino que se instala. Caminamos unos metros y aparecen las ruinas: lo que debió ser una iglesia sencilla, con nave central y un ábside pequeño, abovedado, en la zona del altar. No hay techo. Los muros, gruesos, aguantan por pura cabezonería; las paredes que sostenían el tejado están medio caídas, como costillas abiertas. No hay iconos, no hay campanas, no hay nada que “explique” el lugar. Solo piedra, adobe y la pregunta inevitable: ¿qué hace aquí una iglesia nestoriana?

Para eso está Valentín Dieste: “Los nestorianos eran cristianos de la órbita oriental, los que siguieron la línea asociada a Nestorio, el patriarca de Constantinopla. En el siglo V los declararon herejes en el Concilio de Éfeso, y muchos acabaron moviéndose hacia el Imperio persa. Allí la Iglesia del Oriente creció y desde Mesopotamia se expandió por rutas comerciales hasta Asia Central y, más tarde, incluso China. Por eso te los puedes encontrar donde menos te lo esperas: en medio del desierto.”
Pero lo mejor de la escena no es la arqueología; es que alguien ha decidido hacer vida aquí. Una familia iraquí ha montado un picnic en las ruinas como si fuera el merendero oficial del paraíso. Cuando nos ven, nos reciben con las manos abiertas, nos ofrecen mandarinas y dátiles y, con una naturalidad que te desarma, nos invitan a comer. Allí tienen una carpa abierta por la mitad en una parrilla y un pollo abierto en otra, las brasas trabajando despacio como si el desierto, al menos en eso, aún tuviera paciencia.
Declinamos la invitación —por prudencia, por logística, por ese pudor europeo de no saber aceptar sin parecer un ladrón— pero nos quedamos un buen rato con ellos. Dos hombres, uno mayor y otro más joven, y varias mujeres y niñas vestidas con abaya negra, impecables incluso entre polvo y ruinas. Una familia modesta, humilde, encantada de que estemos allí y nosotros de estarlo.
Llega el momento de las fotos, porque esto también es universal: ellos quieren fotografiarse con nosotros y nosotros con ellos. El hombre de mediana edad viste un chandal gris con capucha y unas sandalias, saca su móvil y me suelta una frase en árabe iraquí de la que solo entiendo, clarísimo, una palabra: INSTAGRAM. Insiste. Saco el móvil, abro la aplicación, me lo coge con una confianza total, escribe su usuario… y ahí está: un hombre del desierto iraquí que bien podría ser un beduino, con perfil en Instagram. La sorpresa se convierte en bofetada cuando leo su descripción: “Medical laboratory student”. Y pienso, qué mala es la costumbre de viajar con prejuicios y qué malo es no viajar, porque entonces los prejuicios llegan a enquistarse.

Nos despedimos con la última foto. Me pide dos cosas: que pose con él junto a las parrillas —carpa y pollo, orgullo de anfitrión— y que lo siga en Instagram. Lo hago. Lo hace. Y nos vamos dejando atrás una iglesia sin techo, una familia con comida y un recordatorio muy simple: los espejismos no son exclusivos del desierto, también pueden estar en tu mente.
A unos kilómetros por la misma carretera nos paramos ante el fuerte de al-Ukhaidir y el desierto, de pronto, deja de ser solo horizonte para convertirse en un escenario con argumento. La fortaleza aparece como una voluntad de piedra: muros altos, un laberinto de patios interiores y pasillos que encauzan el movimiento, torres defensivas con sus aspilleras. Es una construcción del siglo VIII, levantada en época del califato abasí. Valentín menciona a Gertrude Bell, la arqueóloga y viajera británica que a comienzos del siglo XX se movió por Irak con una mezcla de pasión científica y agenda imperial, y que documentó y estudió enclaves como este.

Al-Ukhaidir sirve, además, para entender una fractura que todavía se oye en el fondo de toda esta región: omeyas y abasíes. Los omeyas fueron la primera gran dinastía imperial del islam, con capital en Damasco, y gobernaron un territorio que se expandía como una mancha de aceite. Los abasíes los derrocaron en el 750 con una revolución que no solo cambiaba a la familia en el trono: cambiaba el eje del poder. Los nuevos dueños del mundo islámico decidieron que el centro ya no debía estar en Siria sino en Mesopotamia, y por eso su gran símbolo es Bagdad, fundada en 762 como capital diseñada para administrar un imperio desde el Tigris, con otra lógica: más burocracia, más aparato estatal, más mirada hacia el este.
Y entonces viene el giro que nos toca de cerca. Cuando los abasíes tomaron el poder, los omeyas fueron perseguidos. Uno de ellos, ʿAbd al-Raḥmān, consiguió escapar y acabó en al-Ándalus. Allí, en 756, montó un emirato independiente y, con el tiempo, Córdoba se convirtió en califato. Es decir: los abasíes se quedaron con Bagdad y con el corazón administrativo del mundo islámico; los omeyas, expulsados del centro, se reinventaron en el extremo occidental y terminaron levantando en España su propio relato de legitimidad.
Tras casi dos horas de carretera llegamos a Kerbala, y se nota que no es una parada cualquiera: la ciudad tiene otra densidad, otros edificios y aceras que existen de verdad. Kerbala no vive “cerca” de la historia; vive dentro de ella. Es una de las ciudades más sagradas del chiismo porque aquí se fija, en el año 680, el trauma fundacional: la muerte de Huséin ibn Ali en la batalla de Kerbala. Y esa herida, aquí se visita.
Llegamos con el tiempo justo para entrar en el circuito de los mausoleos de Huséin y Abbas, ligados a Ali por sangre, son sus hijos. Lo primero que aprendes es que lo sagrado aquí viene con protocolo: recintos cerrados, filtros, cacheos, escáneres, y luego otro control más, por si el primero era solo una introducción. Hay servicios, tiendas, taquillas para dejar los zapatos, porque el lugar santo se pisa descalzo y el mármol te lo recuerda con crueldad: el frío de invierno se te mete por la planta del pie y ya no sale, te vas con él.

Fuera, las calles aledañas están a rebosar. Hay fieles y hay comercio, y sobre todo hay comida: puestos y cocinas pensadas para alimentar a oleadas humanas. Y hoy, además, es viernes, que en Irak no es “otro día”: es el día central de oración comunitaria, el eje de la semana islámica y, en la práctica, parte del fin de semana oficial (viernes y sábado).
Kerbala te obliga a entender una cosa básica: Ali es la figura central del chiismo porque, para los chiíes, la autoridad legítima tras la muerte del Profeta debía quedarse en su familia, empezando por Ali como primer imán. Los suníes, en cambio, aceptaron la sucesión de los primeros califas elegidos por la comunidad. Comparten fe esencial y prácticas, pero divergen en la cuestión de liderazgo y autoridad religiosa. En resumen, el desacuerdo que empezó como una discusión de liderazgo acabó convirtiéndose en dos maneras de entender quién tiene derecho a hablar en nombre de Dios.
Dentro se repite la película, pero a escala industrial. Hombres por un lado, mujeres por el otro. No se mezclan, no se rozan, no se miran, pero comparten el mismo centro magnético. En el corazón del recinto, las rejas labradas en plata separan a los muertos del resto de los mortales, y la coreografía es constante: cientos de hombres entran por un lado y salen por el otro, todos con la misma urgencia humilde de tocar la reja un segundo, como si el metal transmitiera algo que ninguna palabra puede. Y de nuevo, en medio del flujo, aparece la muerte real: seis hombres cargan un féretro sobre los hombros, avanzan a base de voz y empuje, lanzando una jaculatoria que abre pasillo y conciencia; entran y se van como llegaron, sin otra ceremonia, sin pausa para tu comprensión.

A mi espalda, un señor con un plumero verde —de los que sirven para quitar el polvo, pero aquí sirve para quitar personas— me golpea suavemente en el hombro mientras grita “taeal, taeal”… lo que traducido significa “venga, venga…” lo que viene siendo un “circulen”, o como diríamos en Aragón “ahí va de ahí zagal” ”. Y en el fondo, el señor del plumero verde tiene razón aquí se viene a no estorbar. Porque si te quedas quieto, la fe te pasa por encima.
DÍA 6 | BABILONIA
Dejamos Kerbala y ponemos rumbo a Bagdad, donde pasaremos tres noches. El plan del día suena sencillo en papel —carretera y ruinas— pero en Irak nada es “sencillo”, solo es “posible”; y si este viaje está resultando sorprendentemente fluido en un país donde moverse ya es una disciplina olímpica, es por el equipo local que B Travel & Catai tiene en la zona, esa gente que convierte el “no se puede” en “por aquí”.
Hoy es un día importante: vamos a Babilonia. Antes hacemos un alto en Borsippa, a unos 18 km al suroeste de la gran ciudad, una satélite sagrada con nombre propio en la mitología: la ciudad del dios Nabu, señor de la escritura y la sabiduría, el tipo de divinidad que debería tener una estatua en la puerta de cada ministerio moderno.

Y aquí, como en tantos yacimientos de este viaje, el suelo vuelve a hacer de museo sin vitrinas. Entre el polvo aparecen tesoros modestos en forma de ladrillos de barro con escritura cuneiforme, como el de la fotografía. Sostener uno en las manos es una sensación casi indecente: pesa poco, pero carga milenios. Los cogemos del suelo, jugamos a arqueólogos por un minuto, los fotografiamos y los dejamos donde estaban, a su suerte, con el beneplácito del militar armado que nos acompaña. Una constante en casi todos los sitios que visitamos y, a la vez, un aviso práctico: aquí ya no se lleva nadie nada.

Las ruinas del zigurat de Borsippa son de esas cosas que, vistas desde abajo, te engañan: parece el esqueleto de un castillo medieval que se quedó sin cruzados y sin presupuesto. Es una masa de ladrillo rota, inclinada, dividida en dos, brutal. Los locales lo llaman “la lengua”, y no es solo apodo pintoresco: el lugar quedó marcado en la memoria como una torre que hablaba demasiado alto en mitad del llano.
El aperitivo funciona: te pone en el tono. Porque después viene lo serio. Entrar en Babilonia es una emoción incómoda, casi física, como si cruzaras una frontera mental. No es “otro yacimiento”: es un nombre que te persigue desde la escuela, desde la Biblia, desde la propaganda de imperios y desde esa idea infantil de que el mundo antiguo era una película con decorados intactos. Y claro, la realidad es polvo, ladrillo y reconstrucciones discutibles… pero aun así, el corazón hace su trabajo: estás entrando en una de las ciudades legendarias de la historia de la humanidad.
Babilonia surge como asentamiento ya en el III milenio a. C., pero se convierte en gran potencia cuando Hammurabi la eleva a capital en el siglo XVIII a. C.. Mucho después, Babilonia renace como capital del imperio neobabilónico, y ahí entra el hombre del que no puedes escapar si hablas de esta ciudad: Nabucodonosor II. Nabuco, para los amigos, fue el gran arquitecto del ego babilónico: reconstruye, amplía, embellece, sella ladrillos con su nombre, levanta puertas icónicas y convierte Babilonia en una declaración política hecha urbanismo.
Pero los imperios también mueven personas. Tras la conquista del reino de Judá, Nabucodonosor impulsa deportaciones de población judía hacia Babilonia. No era turismo cultural: era ingeniería social. ¿Trabajaron allí? En parte, sí: los imperios deportaban elites, artesanos y población útil para administración, producción y control. Si vales te vienes a Babilonia, sino te quedas. Posiblemente fue la primera deportación de la historia.
Y hay cosas que por muchos milenos que pasen no cambian. Llamamos “deportación” a muchas cosas según el siglo y el pasaporte: expulsiones, traslados forzosos, reasentamientos. La palabra cambia, el mecanismo se repite: personas convertidas en expediente, familias reducidas a logística, vidas empujadas a otro lugar por decisión de un poder que se cree dueño del tablero. Babilonia lo hizo con sello imperial y ladrillo cocido. Hoy se hace con formularios, vallas y vuelos nocturnos. La modernidad no nos quitó esa costumbre: solo la burocratizó.
Hoy, en Babilonia, solo podemos ver ruinas e intuir el resto. Y lo primero que visitamos es un anfiteatro que no me esperaba, porque es un chiste arquitectónico con varias capas de cinismo. Primero, porque se levantó en los años 70 sobre las ruinas de un teatro griego. Y segundo, porque en 1989 el dictador Saddam Hussein ordenó construir sobre ese teatro una serie de estancias para él y su séquito.
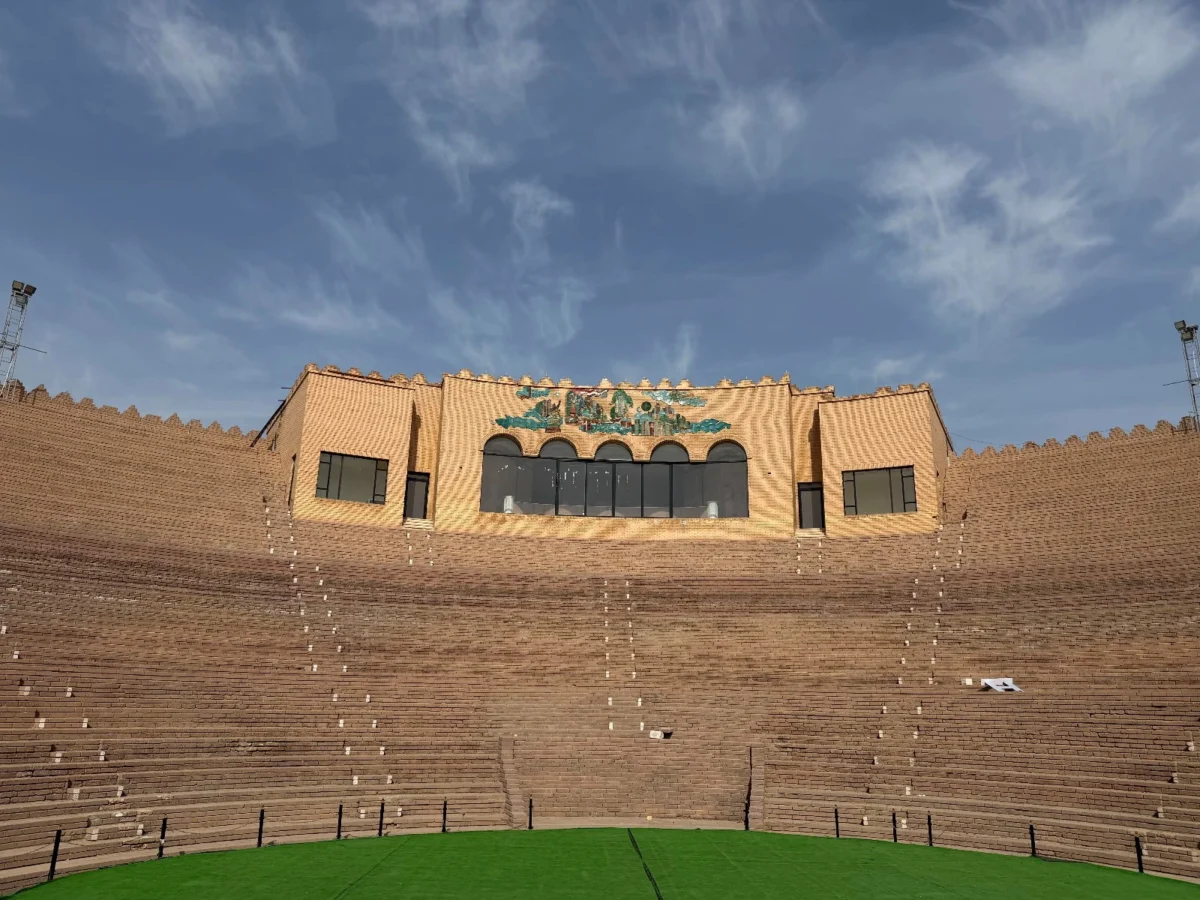
Nos lo muestra con orgullo uno de los hombres del recinto, de esos que llevan años vigilando ladrillos que pesan más que su sueldo. Nos cuenta que ya trabajaba aquí en 2003, cuando llegaron los militares estadounidenses y el yacimiento se convirtió en algo que nunca debería ser: una pieza más del tablero. Dice que lo golpearon y lo hirieron mientras trabajaba y que no les guarda rencor. No puedo certificar su escena exacta, pero sí está documentado que la ocupación militar de 2003–2004 causó daños graves en Babilonia, resumida en una palabra: expolio.
Él habla de piezas valiosas desaparecidas. Y en Irak eso no suena a conspiración, suena a historial: en el caos de 2003 se saquearon museos y se perdieron miles de objetos; parte del patrimonio circuló por redes de tráfico, y años después algunas piezas se han ido recuperando. Es el mismo impulso de siempre: “si no es mío, me lo llevo”. Una forma de robar a la historia: si no la tengo, la compro; y si no puedo comprarla, la arranco. A algunos les sale en el ADN cultural, y si alguien lo duda, que le pregunte a Trump por el concepto de apropiación.
Y justo cuando el tema se pone oscuro, Babilonia vuelve a hacer su truco favorito: te desarma con amabilidad. El hombre se despide y nos dice que estaría encantado de invitarnos a tomar algo en su casa. Lo dice en serio, con una calidez que no encaja con el relato de guerra. Nosotros, por programa y por educación, rechazamos la invitación.

El paseo arranca por la Puerta de Ishtar, o por lo que hoy te presentan como Puerta de Ishtar: una reproducción completa que han plantado en la entrada, muy fotogénica, muy “bienvenidos al parque temático de la antigüedad”. El detalle incómodo es que ese no era exactamente su sitio ni su función tal cual te la venden; la puerta formaba parte del sistema defensivo y ceremonial del lado norte y se conectaba con la llamada Vía Procesional. La original, la de ladrillo vidriado azul con animales en relieve, acabó excavada por Koldewey y, en buena parte, reconstruida en Berlín, en el Pergamon Museum. Así que tú haces la foto en Irak y el “wow” auténtico lo tiene otro país. Primer aviso de un tema que volverá: expolio, traslado, museos lejanos y patrimonio que viaja mejor que los iraquíes.

Sigues andando y Babilonia se te aparece como una ciudad de capas: templos, recintos, restos de muros, nombres que fueron propaganda. Aquí estuvo Esagila, el gran templo de Marduk, y muy cerca su gemela vertical: el zigurat Etemenanki, “la Casa de los cimientos del Cielo y la Tierra”, el candidato más serio a ser la Torre de Babel del relato bíblico. La idea era simple y desmesurada: una montaña artificial de ladrillo, escalonada, coronada por un santuario, un edificio que quería tocar el cielo para dejar claro quién mandaba abajo. Los textos antiguos hablan de dimensiones enormes; la arqueología hoy lo reduce a lo que queda: un montículo, una plataforma arruinada, la torre convertida en tierra. Y esa es la ironía babilónica definitiva: la torre que aspiraba a ser eterna ahora es un bulto que pisas sin darte cuenta.
Y luego están los Jardines Colgantes, los de Semíramis —o los de la imaginación colectiva—, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad. No están, claro. No queda ni una maceta fósil. Pero te los inventas igual, porque el cerebro humano ama el decorado: terrazas verdes elevándose sobre el ladrillo, sombra húmeda en una ciudad de calor seco, agua subiendo contra la lógica por canales y tornos, hojas brillando como una insolencia en mitad del polvo. El problema es que los arqueólogos siguen discutiendo si esos jardines estuvieron realmente aquí o si el “milagro” estaba en otro sitio —hay hipótesis fuertes que los colocan en Nínive, asociados a obras hidráulicas asirias—. Como con la Torre de Babel: Babilonia tiene tanto mito encima que a veces el trabajo del arqueólogo es separar historia de marketing… dos mil quinientos años antes de que existiera la palabra marketing.
De camino a Bagdad, con la luz ya cansada y el cuerpo pidiendo una ducha que nunca llega a su hora, repaso la jornada y me vuelve esa sensación rara, casi eléctrica: estar donde ocurrieron capítulos fundamentales de la historia de la humanidad. Admiración, sí. Privilegio, también. Y una tercera cosa que no se confiesa mucho: la suerte de que te lo cuenten al oído con la pasión de mi amigo Valentín Dieste.
Pero si en el ecuador del viaje me preguntan qué me está sorprendiendo más, no puedo venderles lo obvio. No son las cúpulas doradas, ni la fe desbordada, ni Babilonia, ni los zigurats plantados como puños de ladrillo. Eso impresiona, claro, pero ya venías a por ello. Lo que no esperas —y que nadie se ofenda— es la gente. La cortesía y la amabilidad está en el ADN. Cada día recibimos muestras de una amabilidad que te deja descolocado.
La última nos ha pasado esta tarde. Una compañera necesitaba comprar un medicamento y algunos artículos en una farmacia. La farmacéutica, una mujer joven, se negó a cobrarle. “Por hospitalidad”, dijo. Así, sin más. Mi compañera se negó en redondo, insistió, pagó. Fin. O eso creíamos. La farmacéutica, derrotada pero digna, le metió en la bolsa un rollo de esparadrapo como quien firma un armisticio: “Vale, pagas, pero algo te llevas gratis”. El gesto era pequeño y, por eso mismo, enorme. Y la escena terminó como tenía que terminar en el siglo XXI: con una sesión de fotos.
Entramos en Bagdad y el país cambia de piel. A la derecha dejamos una refinería de petróleo, de esas instalaciones que te recuerdan, sin necesidad de discurso, por qué Irak es rico en teoría y pobre en práctica. Cruzamos el Tigris y el paisaje urbano se ordena: aparecen bloques en altura, aceras en su sitio, centros comerciales, escaparates, marcas de moda internacionales. Como si el caos del sur hubiera quedado al otro lado del río y la capital jugara a parecerse al mundo “normal”.
Y aun así, con todo ese asfalto y esa modernidad a medias, yo me quedo pensando en una cosa ridícula: que el recuerdo más potente del día no es una maravilla antigua, sino un rollo de esparadrapo regalado. Al final, en Irak, lo que te descoloca no es la historia. Es su gente.
DÍA 7 | BAGDAD
Comenzamos el día paseando por Bagdad, con esa mezcla de capital y cicatriz que tienen las ciudades que han sido demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. El nombre ya viene con ironía incorporada: Bagdad es anterior al islam y su etimología es discutida, pero la explicación más aceptada lo hace venir del persa como “dado por Dios” o “regalo de Dios”. Y luego está el proyecto político: cuando el califa abasí al-Mansur funda su capital en 762, la bautiza como Madinat al-Salam, la “Ciudad de la Paz”. Curiosa paradoja, sobre todo si recuerdas que la paz, aquí, suele ser un trabajo a jornada completa.
Caminamos hacia el Monumento a la Libertad en la plaza de Tahrir. Es un mural largo de figuras en bronce que parece moderno hasta que te fijas y entiendes el truco: cita a propósito el lenguaje visual de Mesopotamia. Lo diseñó Jawad Saleem y se terminó a comienzos de los 60, como celebración de la ruptura de 1958 y la idea —siempre tentadora— de un Irak dueño de sí mismo.

Tras la Primera Guerra Mundial, Irak queda bajo influencia británica; se impulsa una monarquía hachemita y el país acaba alcanzando la independencia formal en 1932. La monarquía dura hasta 1958, cuando el golpe/revolución del 14 de julio la derriba y nace la república. Lo que se discute menos que las fechas es el fondo: una parte del país sentía que aquello seguía oliendo a tutela, a intereses ajenos, a política importada.
Seguimos el paseo y pasamos por la plaza donde estaba la estatua de Saddam, en Firdos Square. La imagen de su caída, el 9 de abril de 2003, fue retransmitida al mundo como símbolo de final… aunque Irak luego demostró que los finales aquí son más bien capítulos. Saddam fue capturado el 13 de diciembre de 2003 y, tras juicio, ejecutado el 30 de diciembre de 2006. En la plaza ni rastro del dictador.
A pocos pasos aparece el Sheraton, que en realidad es el Ishtar Hotel, conocido durante años como Ishtar Sheraton: abrió en 1982 y lo diseñó The Architects Collaborative (TAC), una firma estadounidense vinculada a Walter Gropius. Curiosidad fina: en plena Bagdad, una pieza de modernidad internacional levantada como símbolo de país “normal” justo antes de que el mundo le recordara que la normalidad también se bombardea.
Al lado está el Hotel Palestine, otro edificio de 1982, durante décadas refugio de prensa internacional. Y aquí la caminata se te atraganta un segundo: en el ataque del 8 de abril de 2003, un disparo de un tanque estadounidense impactó el hotel y murieron periodistas, entre ellos el cámara español José Couso. Bagdad tiene esa habilidad: te da un skyline y, en la misma esquina, te clava una fecha.
Y cuando crees que “lo reciente” ya está contado, Bagdad te recuerda 2019: el mes —y el movimiento— de protestas que estalló en octubre en la misma zona de Tahrir, contra corrupción, falta de servicios y un Estado que no llegaba a la gente. Fue la última gran sacudida de calle en la capital.
El tráfico en Bagdad se padece. Caminas y la ciudad te entra por la nariz antes que por los ojos: humo, gasolina mal quemada, polvo que se pega a la garganta como si Bagdad quisiera que te la tragaras. En una metrópolis que supera los ocho millones de habitantes, el coche se ha convertido en una religión práctica: se habla de más de cuatro millones de vehículos circulando por unas vías pensadas para otra escala, y el resultado es el atasco como paisaje.

La coreografía es caótica pero eficiente a su manera: motos que se cuelan por donde no cabe ni una idea, tuk-tuks que aparecen como insectos mecánicos con prisa, taxis que se detienen donde les da la gana, y de vez en cuando un bagdadí empujando un carro de madera con mercancía, como recordatorio de que la ciudad contiene todos los siglos a la vez. Semáforos hay, pero no son la autoridad moral de la circulación: aquí manda el claxon y un instinto colectivo que sería poesía si no fuera contaminación.
Para hacer más digerible esta dureza —y también para coser identidad en el espacio público— Bagdad se llenó de esculturas que tiran de imaginario popular. En la ribera del Tigris, por la zona de Abu Nuwas, está la estatua de Sherezade y el rey Shahryar (1975), un recordatorio de que esta ciudad, además de sobrevivir, sabe contarse a sí misma. Y en Saadoun Street, la fuente de Kahramana (1971), inspirada en el episodio de Ali Babá y los cuarenta ladrones: la figura de la muchacha que derrota a los ladrones con astucia, vertiendo el aceite hirviendo sobre las tinajas. Es Bagdad diciendo, sin subtítulos: “aquí no gana el más fuerte; gana el que piensa”.

La historia, resumida sin matar el encanto: el rey se llama Shahryar. Descubre la infidelidad de su esposa, se rompe por dentro y decide convertir su trauma en política de Estado: se casa cada noche con una joven y la manda ejecutar al amanecer para que ninguna mujer vuelva a “ganarle”. El mecanismo funciona hasta que aparece Sherezade, hija del visir, que se ofrece voluntaria con un plan que es puro terrorismo narrativo: cada noche le cuenta una historia tan buena que la corta en el punto exacto para obligarlo a aplazar la muerte “solo una noche más”. Así durante mil y una noches, hasta que el rey cambia de forma casi humillante, por desgaste y por afecto; cuando ella le habla de sus hijos y de su último deseo, él ya no es el mismo hombre que empezó matando por despecho. La literatura como antídoto contra el poder mal digerido.
Moverse por Bagdad exige aceptar una verdad simple: el taxi manda. La propia ciudad reconoce que el transporte público es limitado y que la congestión es crónica, así que la movilidad es un patchwork de taxis, minibuses y soluciones improvisadas. Los autobuses urbanos se pagan barato, unos 500 dinares, al cambio 0,30€ como tarifa típica en buses públicos. Y si el atasco te está robando años de vida, hasta han probado con taxis fluviales por el Tigris.
Y mientras lo atraviesas todo, Bagdad te enseña su arquitectura más honesta: calles larguísimas donde abajo hay vida —tiendas, talleres, comida, ruido— y arriba, en los pisos superiores, edificios a medio uso o directamente abandonados, como si la ciudad se hubiera quedado sin final para muchas de sus frases. Algunas fachadas esperan inversiones como quien espera ver llover en medio del desierto.

Nuestro destino es el mercado del barrio antiguo, ese que nos habían prometido “con mucho sabor” y que, en otros países, suele ser una forma educada de decir: “vas a sudar, te van a empujar y saldrás oliendo a algo que no sabrás identificar”. Aquí, sin embargo, el cliché se convierte en verdad.
Las callejuelas son estrechas, con toldos improvisados que filtran una luz sucia, dorada, de película vieja. Hay artesanos trabajando a la vista, sin escaparate que los proteja del mundo. Un carpintero barniza una puerta con esa calma peligrosa de quien sabe que el tiempo es su herramienta principal: el brochazo deja un brillo húmedo que huele a resina y a paciencia, y por un segundo te imaginas la casa para la que es esa puerta, aunque la casa quizá ya no exista. De un local sale el traqueteo seco de una imprenta, un sonido mecánico que parece de otra época.

El aire lo llena todo: huele a cuero, a té, a especias. No en plan postal, no en plan “mercado exótico”, sino como mezcla real de vida: cuero curtido, té negro hirviendo, comino y cardamomo flotando como un humo invisible. Pasas por un puesto y te entra un golpe de pimienta; dos metros después, el perfume dulzón del tabaco aromatizado de la shisha; un poco más allá, el olor metálico y seco de herramientas viejas. Cada esquina te cambia el cerebro de canal.
En medio del pasillo, un relojero —o alguien que al menos vende relojes, que aquí el currículum es flexible— le arregla las gafas a una compañera de viaje. Lo hace en la calle,en una mesa improvisada repleta de relojes de dudosa calidad, sin ceremonia, con la seguridad de quien ha aprendido que la precisión también puede ser un acto ambulante. A su lado, como si Bagdad quisiera recordarte que lo raro es relativo, hay varios animales disecados: distingo un zorro con la mirada congelada, y ese tipo de taxidermia de película de terror. Te miran. Tú los miras. Y sigues andando como si esto fuera lo normal. En Irak aprendes rápido a no pedir explicaciones que no te van a gustar.

Hay ropa apilada en montañas textiles, monedas antiguas, tiendas de segunda o tercera mano donde se vende de todo: radios, cargadores, encendedores, cuchillos pequeños, cacharros que no sabes para qué sirven pero que alguien, seguro, necesita hoy. Y aparecen las shishas o hookahs, alineadas como instrumentos sagrados. Aquí no son “un accesorio”: son un rito social portátil. Puedes pedir una en bares o restaurantes a cualquier hora, como quien pide un café; la diferencia es que el café te despierta y la shisha te anestesia con estilo. La ves por la mañana y te preguntas si la gente desayuna nicotina; la ves de noche y entiendes que el humo también es una manera de decir: “estoy aquí, me quedo, conversemos”. Y lo confirmo recordando la noche anterior: en un bar en un ático de Bagdad, mirando la ciudad desde arriba, le dimos caladas lentas a una shisha mientras el ruido quedaba abajo, el humo arriba y los bagdadíes veían el Real Madrid-Villareal y los que jugaban al ajedrez en la misma sala. Otra paradoja para la colección.

Todo eso sucede bajo porches sostenidos por edificios que parecen estar negociando su ruina. Arriba, casas viejas con balcones medio amputados, paredes que han perdido trozos como dientes, plantas superiores que directamente han desaparecido dejando la fachada como una máscara vacía. Abajo, la vida sigue con una obstinación que te deja sin argumentos: tiendas abiertas, manos trabajando, vasos de té circulando, conversación constante. Bagdad en estado puro.

Y entonces, como un estribillo inevitable, vuelve el “Where are you from?”. “Spain.” Y la siguiente pregunta llega como si fuera parte del protocolo diplomático: “Real Madrid or Barcelona?” Aquí el fútbol español es religión paralela. No es metáfora: la televisión iraquí retransmite la Liga con una devoción que ya quisiera mucha gente para su propio campeonato. Ayer, Real Madrid–Villarreal; hoy, Barça–Oviedo. Me cuesta reconocerlo pero es la principal mercancía que exporta España al mundo.
Callejeando llegamos al Palacio Abasí. Tras una verja negra varios guardas de seguridad del patrimonio. Uno de ellos identifica cada coche que pretende cruzar hacia la zona gubernamental. Y junto a él, una hoguera improvisada en la cubeta de una carretilla moribunda, sin patas. El humo sube denso, te raspa la garganta. Esperamos. Y cuando por fin parece que vamos a entrar, te cae encima otra de esas paradojas iraquíes: te abren el edificio para ti solo. Un lujo absurdo en un país donde el lujo debería ser, simplemente, que todo funcionara. El palacio está en obras y, aun así, nos dejan pasar acompañados por la ingeniera jefe, una chica joven con hiyab y chaleco reflectante, mezcla de rigor y futuro. Eso sí: condición no negociable, “móviles a la mochila”. Nada de fotos. En España, visitar un monumento público en obras sería impensable; aquí, en cambio, lo impensable es que no haya un control antes.
Y entonces entras… y se te baja el sarcasmo un par de grados.

Lo importante del edificio es que es una de las pocas piezas grandes que quedan del Bagdad abasí: un complejo de ladrillo, de finales del siglo XII o comienzos del XIII, atribuido a la época del califa al-Nasir (aunque el origen exacto se discute). En otras palabras: estás dentro de un superviviente. Un gran portal con un arco monumental —con inscripciones coránicas— te mete en un patio rectangular, y alrededor aparecen iwans, pasillos altos, arcos apuntados y muqarnas que cuelgan como estalactitas geométricas. Es belleza y es ingeniería climática. Los muros gruesos, el patio, los vacíos y las sombras están pensados para que el edificio sea habitable cuando el verano decide ponerse bíblico a 50 grados.
Y aquí entra la duda que a ti te sirve, porque es la duda perfecta: hay fuentes que lo tratan como palacio, otras lo acercan a un uso más institucional, casi de madrasa; incluso se sugiere que su función original no está del todo clara. Esa ambigüedad es muy Bagdad: un lugar donde el poder y el conocimiento han compartido edificio —y también cuchillo— demasiadas veces.
Cuando sales de ese ladrillo abasí, la cabeza se va sola a la idea grande, la que flota sobre todo Bagdad como un mito con base real: la Casa de la Sabiduría. No la “ves” hoy en una sala concreta con vitrinas; lo que ves es el contexto, el escenario donde fue posible. La Casa de la Sabiduría fue, ante todo, una biblioteca real asociada al califato abasí, un instrumento de prestigio y de burocracia inteligente. Allí se copiaron, recopilaron y tradujeron saberes —persas, griegos, siríacos— y Bagdad se convirtió en el tipo de ciudad que hoy sería insoportable en redes: el lugar donde “todo” pasaba. Y como en toda buena tragedia, el final fue literal: lo que quedara fue destruido en el saqueo mongol de 1258.
Valentín Dieste juega con nosotros y aclara: si queréis la comparación en tres nombres para entender la magnitud: Nínive con la biblioteca de Asurbanipal como gran archivo cuneiforme; Alejandría como mito y símbolo de la erudición helenística; y Bagdad como el gran motor de traducción y circulación del conocimiento del mundo islámico medieval. No es que una “gane”: es que cada una representa una forma distinta de sostener la memoria.
Y relativamente cerca, como si Bagdad quisiera subrayar el tema, está la Mustansiriya: otro recinto imponente, también abasí, también de ladrillo y patio, que te devuelve la idea de “universidad” cuando Europa aún estaba calentando los motores. Fue fundada por el califa al-Mustansir en el siglo XIII y destacó por ofrecer un sistema de enseñanza con múltiples disciplinas, con fuerte peso del derecho islámico. Lo verdaderamente moderno —y esto sí impresiona— es el modelo social: la institución proporcionaba manutención a sus estudiantes (comida, alojamiento, ropa y una asignación periódica), es decir, una beca en términos prácticos, diseñada para que el talento no dependiera solo del dinero familiar. La operación se repite: otra vez nos la abren para nosotros, otra vez está en obras, otra vez “sin fotos”.

Callejeando nos dirigimos a comer a una especie de tasca de comida casera, de esas donde solo comen los locales y donde tú, con tus prejuicios occidentales bien planchados, no entrarías nunca si fueras solo. Dos plantas, fachada modesta, cero intención de gustarte. Y precisamente por eso funciona. En la primera, mesas apretadas y una cocina abierta al fondo trabajando a destajo; en la segunda, más mesas y el verdadero altar: el horno tandoor donde se cuece el pan de pita.
Pedimos “un poco de todo”, que en Irak significa “un festín sin metáfora”. Llegan fuentes de pollo asado con arroz blanco y fideos finos, tipo cabello de ángel, ligeramente aromatizado. Aparece el quzi, la versión celebratoria: cordero asado y arroz con una mezcla cálida de especias, frutos secos, pasas y, a veces, garbanzos. Luego una fasolia yabsa —alubias blancas estofadas con tomate— que hoy nos la sirven sin carne, pero con ese punto de cuchara honesta que te reconcilia con el mundo. Y remata el tepsi baytinijan, la bandeja de berenjena al horno con carne, grasa bien gestionada y tomate empujando desde abajo. Olor a Mediterráneo.
Entre plato y plato, te ponen encurtidos: pepinillos, verduras ácidas, cosas que crujen y limpian la boca como si fueran el botón de “reset”. Y todo, absolutamente todo, gira alrededor del pan: el khubz, la pita recién hecha, caliente, elástica, con esa dignidad que solo tiene lo que sale del fuego hace treinta segundos.
El horno —tandoor, tannur, como quieras llamarlo— nos llama tanto que acabamos entrando a la cocina. Y ahí está la escena: bolas de masa, manos rápidas que las estiran en discos finos, y luego ese gesto perfecto de pegarlas a las paredes internas del horno, donde el pan se infla y se marca, se dora, se despega y cae como obedeciendo a la física.

La jornada ha sido intensa y Bagdad, cuando se pone generosa, no te deja respirar. Por la tarde, un paseo en barca por el Tigris sirve para bajar el volumen: el río te devuelve una ciudad menos agresiva, más antigua. Y cuando el sol empieza a rendirse, rematamos con una última visita: Tesifonte.
Una hora de carretera cruzando la gran urbe y, de pronto, aparece lo que queda de una capital que fue imperio. Tesifonte fue una de las grandes ciudades del mundo tardoantiguo, asociada al Imperio sasánida, rival serio de Roma y Bizancio; un lugar donde el poder se medía en ejércitos y en arquitectura. Hoy, lo que te deja sin palabras es su arco monumental —el Taq—, una bóveda descomunal levantada en ladrillo que sigue en pie como un desafío al tiempo y a la guerra.

Llegamos al atardecer. La luz cae oblicua sobre el ladrillo y lo vuelve casi dorado, suave, como si la ruina quisiera engañarte y parecer intacta un minuto más. No hay épica de museo, no hay vitrinas: hay silencio, viento y un arco gigante de más de 10 pisos de altura recortándose contra el cielo, recordándote que, aquí, los imperios no desaparecen: se quedan en forma de sombra.
DÍA 8 | SAMARRA
Salimos de Bagdad con destino Samarra y el viaje es tan interesante como intenso. Miles de años se apelotonan en la cabeza como coches en una rotonda iraquí: ya empiezo a tener problemas para distinguir a los sumerios de los asirios, para diferenciar un zigurat de un kudurru. Salgo de la habitación del hotel pertrechado como si fuera a cubrir una guerra: cables, micros, batería cargada, móvil listo, y esa mezcla de sueño y adrenalina que te hace creer que estás a punto de “salir al mundo”, cuando en realidad vas a salir al pasillo.
Se abre la puerta del ascensor y me encuentro, a medio metro, con una chica iraquí. Entre cortada y tímida. Yo digo “good morning” con la sonrisa automática del turista que quiere ser correcto. Ella no dice nada. Silencio. La situación es incómoda para mí… y sospecho que para ella es infinitamente peor, porque la incomodidad aquí, como otras muchas cosas, no se reparte en igualdad de condiciones.
Mi cabeza —que acaba de despertarse y ya quiere hacer un doctorado— me grita que la mire a los ojos por pura curiosidad antropológica: necesita “recoger datos”. Si va maquillada o no. Qué detalles tiene en la ropa. Hasta ahora el contacto con chicas iraquíes ha sido nulo, y cuando digo contacto me refiero a lo máximo permitido por la diplomacia cotidiana: un hola, un adiós. Solo dos excepciones claras: una guía simpática que acompañaba a las mujeres en el interior de las mezquitas, y la ingeniera jefe que nos enseñó el Palacio Abasí en Bagdad. El resto, siempre a distancia: en pueblos, mezquitas, calles… las observas desde lejos, mayoritariamente con abaya —esa bata larga y suelta, oscura— y el hiyab cubriendo cabello y cuello.
Me da la impresión de que las tradiciones islámicas y culturales se vuelven un poco más elásticas en las grandes ciudades. En Bagdad ves estilos más variados, alguna concesión urbana, pero el concepto de modestia —cubrir la mayor parte del cuerpo— sigue siendo la norma general. La chica que tengo a mi lado, lleva hiyab y, en el resto del cuerpo, diría que viste “de calle”, pero en colores oscuros. Sostiene algo en la mano y no sé lo que es. ¿Un bolso? ¿Un móvil? El ascensor es pequeño: no tengo ángulo ni para mirar de reojo sin sentirme un depredador sociológico. No debo mirar. Tengo que respetar esa distancia física (la que admite un ascensor pequeño) y mirarla tampoco, porque mirarla sería invadir un espacio que ya está invadido por definición.
Recuerdo la escena inversa en Nasiriya: yo bajaba en el ascensor, se abrió antes de la planta calle y una chica que esperaba me miró y no entró. ¿Debería haber hecho yo lo mismo? Mi cabeza debate, vota, decide y ejecuta sin consultarme: “mírala a los ojos, mírala ya”. El cuerpo obedece. Levanto la mirada y, en milésimas de segundo que a mí me parecen milenios, mis ojos ya están clavados en los suyos. Para mi sorpresa, ella me estaba mirando también. Yo sonrío o pongo cara de algo. Sus ojos son más rápidos: aparta la mirada antes de que yo pueda comprobar si mi sonrisa ha existido o ha sido solo una intención. Contacto visual de menos de un segundo. ¿Qué estará pensando? Mi cabeza, por fin, se queda tranquila. Como si hubiera completado su experimento de laboratorio.
Se abre la puerta del ascensor. Por educación le invito a salir primero, extendiendo el brazo hacia la puerta. Mi cabeza —otra vez— me susurra que si de verdad no quiero invadir su espacio, tengo que salir yo primero porque entré el último y, para salir, ella tendría que pasar rozándome. Se queda clavada. No me mira. Mi cabeza insiste: pareces gilipollas; sal ya y lárgate. Le hago caso. Salgo. Ella sale detrás y se va en dirección contraria. Yo aún me giro un poco por encima del hombro, no sé muy bien para qué. Quizá para confirmar que el mundo sigue ahí y que la torpeza también viaja conmigo.
Y entonces entiendes que esto de los saludos en Irak, y en general en países musulmanes, es para estudiarlo. Alí nos cuenta que aquí el saludo es educación y es código social, y el código cambia según género, edad, cercanía y contexto. Entre hombres (y entre mujeres) la cosa puede ser cálida: mano derecha, a veces seguida de tres contactos, que no besos, en la mejilla si hay confianza; y muy a menudo ese otro gesto que lo dice todo sin tocarte: mano al pecho, “te saludo desde el corazón”.
El saludo formal que funciona como llave maestra es “As-salamu alaykum” (la paz sea contigo), y lo correcto es responder “Wa alaykum as-salam”. Si quieres ser más neutral o informal, tienes “Marhaba”, y si quieres sonar a calle iraquí de verdad, aparece el “Shlonak?” (a un hombre) o “Shlonich?” (a una mujer): “¿cómo estás?”. En años recientes incluso se ha normalizado el “Halo”, el “hola” global con acento local, que, como te puedes imaginar, es el que uso.
Donde de verdad se te complica el manual es en el saludo hombre–mujer. La norma práctica —la que te evita meter la pata— es simple: no inicias contacto físico. Esperas. Si ella extiende la mano, la estrechas (con la derecha). Si no, saludas verbalmente y puedes acompañarlo con un gesto mínimo, mano al pecho y una leve inclinación. No es frialdad, es frontera cultural. Y la frontera, aquí, se respeta porque no respetarla te convierte en el turista que cree que el mundo es una extensión de su salón.
Ah, y detalle para torpes como yo: la mano izquierda mejor para lo que sea que haga la mano izquierda en privado, pero no para saludar. Y los pies… los pies también hablan: evita enseñar la suela, evita postureos de piernas cruzadas apuntando a alguien. Son cosas pequeñas, sí, pero Irak está lleno de cosas pequeñas que significan mucho.
Con eso en la cabeza —y con el ego ya bastante rebajado por el momento ascensor— bajamos a la calle. Samarra nos espera. Y yo, mientras conecto mentalmente cables, micros y siglos, empiezo a comprender que en este país la historia se visita y se aprende a manejarla sin invadirla.
Hoy nos dirigimos a la zona de Samarra, y conviene ponerle una chincheta mental antes de que el cerebro te mezcle otra vez dinastías como si fueran especias. Samarra está a orillas del Tigris, a medio camino emocional entre “esto es una ciudad normal” y “esto fue el centro del mundo”. En el siglo IX los abasíes la convirtieron en capital imperial, y esa capital planificada quedó abandonada relativamente pronto, lo que, paradójicamente, la salvó de la reforma perpetua. La UNESCO destaca precisamente eso: que Samarra conserva el plan urbano de una gran ciudad antigua entre los mejor preservados porque se abandonó temprano y evitó la reconstrucción continua, y que es la única capital islámica superviviente que mantiene de forma reconocible su traza, arquitectura y artes (mosaicos, tallas, etc.).

La primera parada conceptual es al-Mutawakkiliyya. El nombre ya suena a califa con prisa. Y lo era: el califa al-Mutawakkil ordenó levantar, hacia 859, una “nueva ciudad” al norte, como si Samarra fuese un iPhone que ya no actualiza. Avenidas, mercado, campamentos y una gran mezquita —la de Abu Dulaf— con su minarete en espiral como firma en el horizonte. Y ahí llegamos a primera hora de la mañana: cielo despejado, luz dura, la silueta recortada como si alguien la hubiera dibujado con regla sobre el desierto. Nos atrevemos a subir por esos peldaños que rodean en espiral el cuerpo restaurado pero imponente; al principio te vienes arriba, literal y emocionalmente, y te crees un explorador.

A mitad de camino, antes de coronar, mi cabeza recuerda de golpe que tiene vértigo. Me quedo anclado. Miro el vacío, hago cálculos absurdos sobre la probabilidad de estamparme si doy un mal paso, y decido que la inmortalidad es un asunto para Gilgamesh, no para mí. Bajo. No sé cómo, pero bajo. Y mientras recupero el aire, pienso que el proyecto de al-Mutawakkil también tenía su punto de vértigo: quiso incluso traer agua con un canal… y el plan falló. La ciudad, como tantas ideas imperiales, duró lo que dura un arrebato: tras su asesinato en 861, aquello se desinfló y el poder volvió a replegarse. La espiral queda. El resto, como siempre, se lo llevó la historia.
El segundo punto es el llamado Lake Palace, que en la práctica te lo puedes imaginar como “palacio con agua”, porque en Samarra el lujo era el dorado de una ciudad impresionante y tambien ingeniería, patios y piscinas. Lo que la bibliografía identifica como Dar al-Khilafa (el gran complejo palacial califal) empezó a construirse hacia 836 y funcionó durante décadas como residencia principal. Está en un alto con vistas al Tigris, y era un monstruo palaciego: jardines, puertas monumentales, grandes patios… y, clave para tu imagen mental, estanques: desde una gran alberca junto al río hasta una enorme piscina circular rodeada de iwans, esos grandes espacios abovedados y abiertos por un lado, como un salón monumental sin pared frontal, que da directamente a un patio o a un estanque. Piensa en un “porche imperial” de ladrillo y sombra: un hueco gigantesco pensado para sentarse, recibir, exhibir poder y, de paso, sobrevivir al calor en una zona donde se pueden superar fácilmente los 50ºC en verano.

Pero el plato fuerte —y aquí sí, esto hay que mirarlo con calma— es la Gran Mezquita de Samarra y su minarete al-Malwiya. La mandó levantar el califa al-Mutawakkil en 848 y se terminó hacia 851; en su momento fue la mezquita más grande del mundo, en el corazón de una capital abasí que hoy es Patrimonio Mundial y, por si faltara ironía, lo es “en peligro” desde el minuto uno: la UNESCO la inscribió en 2007 y ese mismo año —en la misma decisión— la colocó directamente en la Lista de Patrimonio en Peligro.

La mezquita ya no es como era, pero impone igual: un rectángulo de ladrillo cocido, patio gigante, y un perímetro que parece diseñado por alguien que desconfiaba de todo el mundo (incluida la eternidad): muralla con torres semicirculares y dieciséis puertas. Dentro hubo una fuente central —la famosa “Copa del Faraón”, según la tradición— y, en las paredes, restos de revestimientos esmaltados y mosaicos de vidrio: zócalos de azul oscuro y paneles vidriados en azules, blancos y destellos dorados.
Y luego está el minarete, el más famoso, el caracol gigante: 52 metros de altura, base ancha, rampa en espiral que te sube el ego lo justo para poder bajártelo con vistas. Es un zigurat islamizado, sí, pero no por capricho poético: por pura lógica mesopotámica. En una llanura donde el horizonte es una línea recta, el poder siempre ha tenido una obsesión muy simple: verse desde lejos. Antes era el zigurat, esa montaña artificial que acercaba templo y Estado al cielo; aquí es el minarete, que cumple otra función —la llamada a la oración—. La torre te dice: aquí se reza… y, ya de paso, aquí se gobernó con intención de que lo supieras. Y por si alguien cree que la historia se conserva sola, en abril de 2005 una bomba reventó la parte superior del al-Malwiya y dejó la rampa espiral llena de escombros y el remate convertido en una herida irregular; varias crónicas lo vinculan a insurgentes, el minarete había sido usado como punto de observación y posición de francotiradores durante la guerra.

De regreso hacia el Gran Bagdad paramos a por un tentempié en un puesto callejero de esos que, en condiciones normales, tu madre te prohibiría comer nada con una orden judicial. Pero en Irak la aprehensión occidental es como un chubasquero en pleno desierto, sirve de poco.
El vermú de mediodía: una bolsa de frutos secos, unas fresas que sorprendentemente saben a fresa, y dátiles. No “unos dátiles”: los mejores dátiles que he comido en mi vida.
Ali me alarga uno y lo presenta como si estuviera entregando un salvoconducto: Sayer (o Al-Sayer). Jugoso, blando, dulce sin empalagar. Y lo más serio es que esto no es una rareza: Irak vive con la palmera datilera como quien vive con el pan. De hecho, cuando preguntas cuántas variedades hay, la respuesta depende de quién cuente y de cuánta paciencia tenga: se habla de cientos, incluso de “alrededor de 600” variedades locales, aunque solo unas pocas decenas son realmente populares o comerciales. Si hablamos de “la más cultivada”, ahí suele mandar el Zahdi/Zahedi: más seco, más resistente, más de batalla. Los números lo avalan: estudios sobre producción iraquí lo sitúan como variedad dominante a gran escala.
Y luego están otras que aquí se nombran con la naturalidad con la que nosotros discutimos de aceitunas: Barhi, Khastawi, Khadrawy, Halawy… y sí, también Sayer, que aparece una y otra vez como una de las variedades “principales” del país.
Lo mejor es cómo se integra en la vida cotidiana: el dátil como acompañante del té, como energía portátil, como gesto de hospitalidad. Y cuando quieren convertirlo en fiesta, lo empujan al terreno dulce: kleicha, galletas rellenas (normalmente de pasta de dátil especiada) que se sirven con té y que funcionan como contraseña cultural: si hay kleicha, estás en casa… aunque estés a 4.000 kilómetros de la tuya.
El camino hacia Bagdad se hace corto, que es una forma elegante de decir que vas hipnotizado mirando por la ventanilla como si la realidad fuese una serie. Casas destartaladas, almacenes viejos, edificaciones pegadas a la carretera como si la vida aquí se viviera hacia fuera: hombres sentados en sillas, hablando de sus cosas con la solemnidad de quien no necesita agenda; a su lado, dos coches que llevan años en “proyecto de reparación”. Y de pronto, una postal que no pretende ser postal: un hombre hundido en un sillón, con dishdasha (túnica larga) y keffiyeh en la cabeza, sujetada con el agal —la cuerda negra—, mirando el tráfico como si estuviera viendo pasar siglos. Dos perros tirados en el suelo, filosofía pura: si el mundo va a arder, que arda despacio. Unos niños en chanclas juegan sobre la tierra; nos ven, saludan con la mano, salen más, les devolvemos el saludo, y se van quedando atrás como se quedan atrás las cosas buenas: sin drama, solo distancia.
Todo esto ocurre en una de las arterias que vertebran el país, la autopista que une sur y norte y por la que te acostumbras a una escena que al principio te revolvía el estómago y ahora simplemente forma parte del paisaje: uniformes, armas, controles, barreras, y paradójicamente, buen rollito.
La gran autopista, la Autopista 1, es parte del eje que Iraq quiere integrar en la “Ruta del Desarrollo”, ese megaproyecto que pretende modernizar el corredor de transporte desde el puerto de Al-Faw en el sur hasta la frontera con Turquía, a lo largo de unos 1.200 km, con carretera y ferrocarril.
Hemos llegado. En la puerta nos espera una pickup azul, “tuneada” con ametralladora como equipamiento opcional, el recordatorio práctico de que esto no es turismo de pulsera. Los policías nos saludan amistosamente y nos dan la bienvenida. La verdad, aquellas primeras “tanquetas de andar por casa” del aeropuerto de Basora me impresionaron más. Pasados los días he perdido la cuenta. Ya no te sorprenden: se convierten en mobiliario urbano. Te acostumbras a saludar en la puerta del hotel al militar que vela por tus sueños con una M240 colgada al hombro y a pasar la mochila por el escáner. Ya es rutina.
Y entonces, Irak hace lo que mejor sabe hacer en este viaje: darte humanidad en el momento más improbable. Pasado el saludo y mientras nos acercamos al zigurat de Dur-Kurigalzu, oímos gritos y jaleo. Son jóvenes jugando un partido de fútbol en un pedregal. Nos ven, paran el juego, saludan como si nos conocieran de toda la vida. Saludamos. Y otra vez la pregunta inevitable, el referéndum nacional: Real Madrid o Barça. “Del Jaca”, suelta Valentín. Se ríen sin saber muy bien de qué. A Valentín Dieste no le vale. Se abre la cremallera de las perneras, se quita una, luego la otra, se queda en pantalón corto y se mete en el campo como si esto fuera la Champions del desierto. Los chavales, medio atónitos, le pasan la pelota enseguida: deben pensar que, como es español, es un crack por decreto. De nuevo, los prejuicios. Tras la primera patada al aire del crack Dieste, salen de dudas. No me queda claro si va con los de la derecha del campo o con los otros; creo que él tampoco. Da igual: todos quieren tocar el balón con ese tipo largucho que apareció de la nada a echar unos pases delante de una torre milenaria.
Detrás de ellos, omnipresente, la majestuosa masa de ladrillo del zigurat. Y antes de llegar, otra escena: unos muchachos cantan y bailan alrededor de una hoguera; en medio hay una parrilla con una carpa, por supuesto, porque aquí el fuego y el pescado parecen tener contrato fijo. Sonríen. Sonreímos. Me acerco. Nos invitan. Me preguntan a dónde vamos, digo que mañana estaremos en Mosul y que venimos de Basora. Me fotografían, les fotografío. Uno me enseña algo en el móvil y no alcanzo a verlo; otro se mete en medio y me da la mano; un tercero me agarra del hombro y se hace un selfie conmigo. Foto de grupo. Me regalan una mandarina y un plátano, como si el mundo todavía funcionara con reglas simples: “vienes de lejos, comes algo, te llevas fruta, te vas en paz”. Me despido llevando la mano derecha al corazón y haciendo una ligera inclinación, el gesto fraterno que aquí vale más que mil palabras. Y mientras camino hacia la torre pienso lo mismo que llevo pensando desde que puse un pie en Irak: lo más brutal del viaje no son los muros, ni las armas, ni las ruinas. Es la amabilidad de sus gentes.

Doscientos metros más y me planto frente al zigurat de Dur-Kurigalzu, en el área de Aqar Qūf, a unos 30 km al oeste de Bagdad. Y aquí ya no hablamos de “ruinas bonitas”: hablamos de una ciudad kassita, una capital/centro real fundada por el rey Kurigalzu, en el siglo XIV a. C., con un recinto amurallado enorme y un complejo que incluía zigurat, templos y palacios.
El zigurat —lo que queda de él— sigue siendo una señal en el paisaje: durante siglos ha servido de “ya casi llegas a Bagdad”. Y por esa visibilidad, por esa forma de torre solitaria en mitad del llano, mucha gente —sobre todo viajeros occidentales de épocas en que la arqueología era más imaginación que método— lo confundió con la Torre de Babel. No porque fuera Babel, sino porque la historia necesitaba un lugar donde clavar su mito y este ladrillo gigantesco se prestaba a la fantasía. De hecho, en este concurso de “candidatos” a Babel hay tres torres que se reparten la sospecha: Dur-Kurigalzu aquí en Aqar Quf, el zigurat de Borsippa (Birs Nimrud) y, el favorito de los manuales, el gran zigurat de Babilonia, el Etemenanki. Hoy la identificación más aceptada para el relato bíblico apunta a Babilonia, pero Dur-Kurigalzu cargó con el malentendido durante siglos.

Con el atardecer, Dur-Kurigalzu se enciende en naranja viejo y, por un instante, la torre parece menos ruina.
DÍA 9 | ASIRIA: MOSUL
Dejamos el Gran Bagdad y ponemos rumbo al norte, hacia territorio asirio. Para situarnos sin morir en el intento: los sumerios son los que se ponen serios primero, en el IV–III milenio a. C., Uruk, primeras ciudades, escritura, el arranque del “esto ya no es una aldea” (VER DÍA 4: URUK Y NAYAF). Los asirios llegan después, mucho después: cuando tú crees que ya está todo inventado, aparece el norte con ganas de imperio. A partir del 1000 a. C. Assur y compañía empiezan a calentar motores y, en el tramo “imperial” que lo arrasa todo, hablamos ya de los siglos IX–VII a.C.
En ese trayecto —carretera, polvo y civilizaciones en la cabeza— sometemos a Ali, nuestro guía, al quinto grado con un tema que a mí me interesa casi tanto como los zigurats: cómo demonios funcionan las relaciones de pareja aquí. Ali lo explica como quien te cuenta el reglamento de un deporte nacional.
Primero: aquí “conocer a alguien” puede pasar, sí, por universidad, por amigos, por trabajo… incluso por redes. Pero el punto de inflexión no es el match, es la familia. La pareja es una historia compartida; el matrimonio, en muchos casos, es una alianza social. Y ahí entra la figura totémica: la abuela. Si vive, manda, viene a decir Ali. No manda con gritos: manda con llamadas. La abuela —o la madre, o la tía con colmillo— hace de centralita humana: pregunta, contrasta, consigue que se “conozcan” las familias antes de que se conozcan demasiado los novios. Suena a matrimonio concertado porque, en parte, lo es: no siempre impuesto, pero muy a menudo negociado.
Luego está el tema del dinero, que aquí no se disfraza de romanticismo: Ali nos habla de una dote mínima de 10.000 dólares. Suelto un “ostras” con todas las letras. Aunque la cosa tiene varios matices interesantes. En el marco islámico, lo habitual es el mahr, una cantidad o bienes acordados en el contrato matrimonial y que, en principio, pertenece a la mujer, quien tiene libertad total sobre su uso. El mahr, es símbolo de respeto y seguridad financiera, se distingue de la dote tradicional de otras culturas en que es un regalo del novio a la novia, no una transferencia de bienes de la familia de él a ella. Otra cosa es que, en la práctica, entre costes de boda, regalos y acuerdos familiares, el dinero acabe orbitando por toda la parentela como un satélite inevitable.
Mientras Ali habla de amor con contabilidad, el autobús se para. Como tantas veces. Por la puerta del autobús aparece un bigote y, tras él, un militar con cara más de curiosidad que de cacería. Sube, pasaportes en mano, nos cuenta como si fuéramos fichas de dominó, se baja y nos vamos. He perdido la cuenta de los controles que nos han hecho desde que pisamos Basora.
Y, tras el control, cruzamos Tikrit. No es una ciudad cualquiera en el imaginario iraquí: está asociada a Sadam Husein, nacido en una aldea perteneciente a Tikrit. Hoy esta población te pasa por la ventanilla como una nota al pie de la historia contemporánea. Ali nos dice que está prácticamente abandonada, nadie quiere saber nada del dictador.

Llegamos a Asur. Aquí empezó todo para los asirios, o al menos aquí se pusieron el uniforme de “Estado serio”. Asur es un nombre con doble filo. Es la ciudad y es el dios Assur, la divinidad tutelar que acaba devorándolo todo: religión, política, identidad nacional. Valentín nos señala el panorama y hace el mapa mental: Asur, Nínive y Nimrud, las tres ciudades asirias más importantes. Y aquí, en Asur, estás en el primer capítulo. La ciudad se asoma al Tigris. Desde las ruinas lo ves abajo, ancho, marrón, con esa calma de río del que no te puedes fiar. Y lo importante no es solo que “se vea”: es que el Tigris llegaba hasta aquí de forma funcional. Asur tuvo puerto, tuvo tráfico, tuvo carga y descarga. No era una postal, era logística.

En el corazón de ese paquete de ruinas aparece el tema inevitable: el zigurat en honor al dios de las tormentas, el dios-ciudad, el dios-Estado. La torre, el templo y el conjunto monumental son, sobre todo, una manera de ponerle arquitectura a esa idea: que lo sagrado y lo político son la misma oficina con distinto horario. Y aquí, además, el zigurat tiene un detalle raro, casi obsceno: se puede “entrar”. En el centro del montículo hay una boca abierta —un boquete que no es místico, es moderno— por la que desciendes hacia una cavidad estrecha, un túnel largo, de esos que te hacen sentir que el pasado no solo se contempla, también te traga. Penetras en una galería de cerca de cien metros, y con un desnivel suficiente para que el vértigo tenga opinión. No es una pirámide egipcia, pero por un minuto juegas a eso: a meterte dentro del monumento como si la Historia tuviera entrañas.

Y desde ese pasado compacto, te sacude el presente. En un extremo del yacimiento hay una construcción más reciente, o lo que queda de ella, derruida: nos dicen que fue un cuartel del ISIS. Lo que no te cuentan los libros es que estos se escondían aquí porque sabían que nadie querría bombardear un lugar así. Dice Valentín que “pensaban con mentalidad europea.” Yo no sé si era cálculo fino o simple oportunismo, pero el mundo funciona con una hipocresía bastante constante: para hacer daño a civiles siempre aparece una coartada, una prisa, un “daños colaterales”; en cambio, para volar un yacimiento a cañonazos, surgen los escrúpulos, los titulares, la vergüenza internacional y el “mejor no, que esto luego queda en la foto”. Otro debate.
En el bus, mientras nos acercamos a Hatra y Asur se nos queda atrás, volvemos al otro tema del día: cómo se relaciona la gente aquí, especialmente hombres y mujeres. Ali lo dice claro, en un pueblo, si te acercas a una chica con la alegría suelta, puedes meterte en un problema. No hace falta que haya mala intención; basta con que la escena sea leída como falta de respeto. La reputación aquí viaja rápido y no siempre perdona.
Luego matiza: en espacios más “liberales” —universidad, ciertos trabajos, grandes ciudades— chicos y chicas se conocen, hablan, se enamoran y, sí, a veces se casan incluso sin el beneplácito total de la familia. Pero eso es una batalla cuesta arriba. Porque el amor, en Irak, compite contra la rutina y contra un sistema de parentesco donde la familia es opinión y es infraestructura.
Valentín aprovecha para contar una historia que no es de Irak, pero sirve de espejo. Habla de una amiga india, joven, cuyo padre la casó con un hombre poco agraciado, y ella soltó una frase que a mí me deja helado por la serenidad: “si la persona que más me quiere ha decidido que este sea mi marido, será lo mejor para mí; aprenderé a quererlo”. Y remata: en países musulmanes pasa algo parecido. Yo lo escucho y lo traduzco a mi idioma mental: cuando la familia es tu red de seguridad, también es tu red de control. Y hay gente que lo vive como cárcel… y gente que lo vive como abrigo.
Ali añade el criterio que aquí pesa más que el físico (Ali es un iraquí muy guapo): educación, maneras, reputación. La belleza no es lo que compra a una familia. Lo que compra es la tranquilidad. Primero hay una reunión formal —familias que se miran, se miden, se leen— y luego, si se autoriza, llega un periodo de dos meses en los que la pareja puede conocerse. No es una compra con garantía y ticket regalo, aunque lo parezca. Paseo, cafetería, parque. Si el entorno es conservador, puede ir un familiar cerca, como quien acompaña “por si acaso”. No es libertad total, pero tampoco es una jaula cerrada: es un pasillo vigilado.
Y así, con Asur en la retina y el Tigris abajo, entiendo una cosa: aquí las relaciones —las íntimas y las históricas— se parecen demasiado. En Asur, el poder se construyó haciendo que todo girara alrededor de un centro único. En la vida cotidiana, a veces pasa lo mismo: no es solo “dos personas”, es un sistema entero orbitando alrededor de una idea de orden. Una clave más para entender Irak.
Salimos de Asur con esa sensación rara que te deja Irak cuando te lo ponen fácil: un yacimiento enorme para nosotros solos, silencio, atardecer, como si el país te estuviera diciendo “pasa, mira y tómate tu tiempo”. La luz baja le da a las piedras una pátina de misterio de esas que a Agatha Christie le habrían bastado para montar un crimen sin sangre y con demasiados sospechosos: un atardecer perfecto, ruinas silenciosas, y el lector —nosotros— convencido de que algo va a ocurrir. Pero aquí no hay mayordomo: hay historia real y el Tigris ahí cerca recordándote que estas ciudades no eran postales, eran puertos, rutas, impuestos, soldados, hambre y pan. Asur fue capital, fue máquina imperial, y hoy —ironías— parece mejor cuidada que algunas aceras de Bagdad. No sé si eso habla bien de Asur o mal de las aceras.

La segunda parada del día es Hatra. Una ciudad del desierto que prosperó por lo único que aquí vale oro: estar justo donde pasan los demás. Caravanas, comercio, frontera mental entre imperios… Hatra creció como un centro religioso y comercial en la Jazira, en ese espacio ambiguo entre Roma y Partia. Esta ciudad-fortaleza de planta circular, fue diseñada como un anillo defensivo en pleno llano: doble muralla con torres y accesos que protegía un núcleo monumental. En el centro domina el temenos (recinto sagrado) con grandes templos y patios, fachadas con columnas, grandes bóvedas y, sobre todo, el protagonismo del iwan, el salón abovedado de tres lados, abierto por un gran arco. Artísticamente, Hatra es un catálogo de sincretismo de frontera: escultura en piedra abundante: dioses, reyes, donantes, hasta camellos.

Y luego viene lo mejor: Roma no pudo con ella. No una vez, sino dos —o tres, según cómo cuentes—. Trajano lo intentó en el 116/117 d. C. y Septimio Severo volvió a morder el polvo en 198/199. Logística complicada, calor que te cocina el juicio, un enemigo que no te regala una línea de suministro, y dos anillos de defensa que convierten el asedio en una cuenta atrás contra tu propio ejército. Los romanos, que eran expertos en “conquisto, cobro, construyo”, aquí se llevaron de lo suyo.
Hatra también tiene su cicatriz contemporánea: fue dañada por el Estado Islámico. Y aun así, cuando estás allí al atardecer, con el sitio para ti, te golpea una evidencia: las piedras aguantan más que las ideologías.

Me despido de Hatra, esta hermosa ciudad en medio del desierto, repleta de columnas e historia para meterme de un salto a la realidad del país. Retomamos el asunto con las relaciones previas al matrimonio, tal como las imaginamos en el Mediterráneo con su bar, su “vamos viendo” y su épica de WhatsApp, no son precisamente motivo de orgullo público. La expectativa en muchos contextos sigue siendo la castidad antes del matrimonio, y si ese guion se rompe, no se rompe en silencio: se rompe con consecuencias familiares. Así que se lo piensen dos veces aquellos que se identifiquen con la frase “eres más pesado que la mano de un novio.” Calma.
Después de unas cuantas dudas, las certezas se van imponiendo aunque cueste admitirlo delante de extranjeros. Casi el 30% de las mujeres de Irak se casan antes de cumplir los 18 años, según Unicef. El país ha aprobado recientemente una enmienda a la Ley del Estatuto Personal para permitir el matrimonio con niñas de nueve años lo que ha levantado protestas de asociaciones locales. Lo ha firmado el mismo gobierno que en 2024 criminalizó por ley las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión que pueden llegar hasta 15 años. Sin embargo, el islam clásico permite la poligamia, se habla de hasta cuatro esposas con la condición —difícil, casi imposible en la práctica— de tratarlas con justicia. Otra muralla más: no de piedra, pero con puertas y guardias.
DÍA 9 | ASIRIA: MOSUL
Llegamos de noche a Mosul, esta mañana veo que desde la ventana de la habitación se ve el Tigris, ese río que en Irak juega a ser guía turístico que aparece, desaparece, se ensancha, se estrecha… y te recuerda que la geografía tiene el poder estés donde estés. Lo llevamos siguiendo desde el sur —cuando el Tigris ya va mezclando su destino con el Éufrates hacia el Shatt al-Arab— y ahora lo tenemos otra vez ahí, en versión norte: más serio, más oscuro, más respetable.
Mosul suena a guerra. Y esto no es un prejuicio: fue el gran trofeo urbano del ISIS. En junio de 2014 la ciudad cayó en sus manos y, durante casi tres años, fue su escaparate iraquí: una plaza fuerte estratégica por tamaño y por posición —corredor hacia Siria, nudo de carreteras, economía—. Aquí proclamaron poder, impusieron terror y convirtieron barrios enteros en un manual práctico de cómo destrozar una ciudad por dentro. La liberación llegó en 2017 y esta mañana la necesidad de mi cabeza es otra, responder a la pregunta: ¿se pueden borrar las huellas de algo así o solo se aprenden a convivir con ellas?
En el hall del hotel esperamos a los guías locales para empezar la visita, y mientras tanto Manolo —sevillista, sevillano y compañero de grupo— me desgrana la política iraquí como si llevara el pin en la solapa. Y, oye, si lo dice Manuel Marchena, catedrático de Geografía en la Universidad de Sevilla, me lo creo: el Consejo de Representantes tiene 329 escaños, con cuotas que meten la realidad a martillazos en la ley (al menos un 25% para mujeres) y escaños reservados para minorías. Pero lo verdaderamente definitorio no está en la aritmética, sino en el modelo de reparto de poder sectario —la famosa muhasasa— que reparte la cima del Estado como si fuera un turno de barra: primer ministro chií, presidente del Parlamento suní y presidente de la República kurdo. Sí o sí, lo dice su Constitución.
Salimos del hotel. El cielo está gris, un gris que parece subrayar la jornada que se avecina. El minibús callejea y Mosul se va desplegando con esa mezcla de vida obstinada y heridas a medio cerrar. Nos dirigimos a la iglesia de Santo Tomás.

La Iglesia de Santo Tomás (Mar Touma) aparece en mitad de la Mosul vieja con el empicinamiento de seguir en pie cuando todo alrededor decidió venirse abajo. Es una iglesia de tradición siriaca —en una ciudad donde el cristianismo lleva siglos antes de que el islam fuera mayoría— y su historia es de capas: edificada y rehecha en distintas fases a lo largo del tiempo, como si la ciudad la hubiera ido reescribiendo cada vez que el mundo se torcía.

En 2014, cuando el ISIS entra y convierte Mosul en escaparate del miedo, las iglesias no son “daños colaterales”: son objetivos. Entre 2014 y la liberación en 2017, el patrimonio cristiano se saquea, se vandaliza, se profana, se usa. Y luego llega la otra violencia: la de la batalla urbana que rompe lo que quedaba entero. Que hoy Santo Tomás esté restaurada no es un milagro: es trabajo, dinero, paciencia y una idea política disfrazada de andamio (reconstruir para que vuelva la vida). Proyectos como Mosul Mosaic han impulsado la recuperación de templos históricos de la ciudad, incluida Mar Touma.
Y entonces entiendes por qué vino el Papa aquí. Cuando Francisco visita Mosul en marzo de 2021, no viene a “hacer turismo religioso”: viene a poner el foco donde nadie quiere mirar demasiado tiempo—una ciudad cuyo nombre, en Europa, se convirtió en sinónimo de ruina. La visita tuvo el efecto psicológico de una mano en el hombro: sí, alguien se acuerda. Y eso, para una ciudad en ruinas de la que ya no hablaba nadie, fue un revulsivo emocional.
Sobre lo de “en un país musulmán, ¿por qué hay iglesias católicas?”: porque Irak no empezó ayer. Aquí hay comunidades cristianas autóctonas (asirias, caldeas, siriacas…) que estaban antes del ISIS, antes de Saddam, antes de los telediarios. Lo que pasa es que la demografía también hace guerras. Mosul llegó a tener decenas de miles de cristianos; hoy, si esperas la cifra redonda de “cero”, la realidad es más cruel: no es cero, pero casi duele igual. Hay fuentes recientes que hablan de menos de 20 familias cristianas viviendo de forma permanente en la ciudad.
Nos dejan subir a una azotea contigua a la iglesia y ahí Mosul te enseña el balance final sin necesidad de guía: solares donde antes había casas, montañas de cascote, fachadas a punto de colapsar, plantas superiores vacías y negras, ventanas sin cristal que ya no miran a nada. Es la parte antigua, el corazón histórico: el lugar donde una ciudad debería presumir… y en cambio hace inventario de lo que perdió.

Y en ese mirador, con el Tigris al fondo jugando a ser eterno, charlamos con Muhanad, estudiante de arqueología, mosulí, que se encarga durante el viaje de la logística, imprescindible en Irak si quieres moverte por el país. Entre sus cometidos convencer a la policía en los innumerables controles de que somos gente de fiar. Muhanad, habla como alguien que tuvo que aprender demasiado joven lo que significa que una bandera cambie y tu vida también. Cuando recuerda junio de 2014 —el momento en que el ISIS proclama el califato desde Mosul— te lo cuenta con esa economía de palabras de quien no necesita adornar lo traumático para que pese. Y ahí, entre ruinas restauradas y ruinas “en pausa”, entiendes que Mosul no está borrando huellas: está decidiendo cuáles puede soportar mirar cada mañana.

Desde la azotea de Santo Tomás, Mosul se explica solo. Un horizonte roto en el que los solares son frases sin terminar y los esqueletos de hormigón parecen costillas de una ciudad que todavía respira con cuidado. Ahí arriba Muhanad, nos ofrece el relato crudo de una guerra que le tocó vivir cuando apenas tenía 20 años. “No había guerra… al principio, —matiza— había ISIS. Y eso era peor, porque era vivir secuestrados.” Mosul cayó en junio de 2014 y se convirtió en la joya logística y simbólica del grupo: ciudad grande, nudos de carretera, dinero, administración, propaganda; aquí proclamaron su “califato” y aquí montaron su oficina del miedo.
No había guerra… al principio, había ISIS. Y eso era peor, porque era vivir secuestrados.”
Muhanad lo recuerda como un manual de obediencia obligatoria: “Si no tenías barba, te la dejabas. Si llevabas vaqueros ajustados, te los cambiabas. Si no ibas a rezar… cárcel.” Si tenías suerte. No es folclore: bajo el ISIS hubo policía religiosa, castigos, control social y una ciudad donde la vida cotidiana se comprimió hasta lo mínimo.
Para comprar”, dice, “a veces la gente iba hasta Erbil.” Pero incluso eso tenía precio: los del ISIS se quedaban con tu familia como rehén mientras tú ibas y volvías, para asegurarse de que no se te ocurría probar la idea occidental de “desaparecer”.

“Los comercios estaban cerrados, la gente salía lo justo. Te encontrabas cadáveres por las calles.” Con la mirada perdida y con la frialdad del que ha tenido que normalizar explica que los mataban a cuchilladas, con disparos, o empujados desde tejados. Táctica efectiva donde las haya, una forma de aprender sin preguntar.
Ali, el guía, remata con esas imágenes que Europa vio en pantalla y que aquí siguen en la memoria de muchos: cadáveres colgados del puente sobre el Tigris, exhibidos como aviso público, el terror convertido en señalética. Les ocurrió a muchos, como a esa madre y su hijo que decidieron huir del horror y fueron ejecutados en el intento y exhibidos como trofeos de caza.

Lo más asfixiante no era solo la norma: era el aislamiento. “No podías salir. No podías entrar. Cortaron la vida en trozos. A dos kilómetros, en el pueblo de al lado, podía estar tu familia y tú sin saber nada.” Y mientras tanto, la “guerra” —la de verdad, la de los frentes— tardó en llegar a la ciudad como batalla total. La ofensiva para recuperar Mosul se anunció en octubre de 2016; el este se dio por liberado en enero de 2017 y la victoria en la ciudad llegó en julio de 2017. En el tiempo intermedio, Mosul fue una pecera con tapa: tú dentro, ellos dentro, y el mundo fuera haciendo cálculos.
En casa, la supervivencia se volvía arquitectura. La familia de Muhanad, dice, tenía un negocio y con lo poco que podían conseguían ayudar a otros durante el sitio. Vivían en una casa grande —seis habitaciones— pero “hacíamos vida en una sola”, por si había tiros, por si había que reducirse a lo esencial. Y otros, añade, vivían debajo de la escalera, literalmente, por si caía una bomba.
También recuerda acentos. “Había gente de muchos países”, dice. Y no es una impresión exótica: el ISIS atrajo combatientes de decenas de países además de Irak y Siria, una internacional del fanatismo con pasaportes variados.
Le pregunto por el día de la liberación y Muhanad no titubea, como si lo tuviera archivado con grapas. “Vinieron soldados. Llamaron a la puerta.” Y ahí aparece el detalle que solo entiende quien ha vivido con el miedo como vecino: cuando llaman, no es una visita; es una ruleta. Su padre —exmilitar— pide identificación antes de abrir. Son los buenos. Les dicen que salgan deprisa, que el ISIS está golpeando las zonas liberadas. Salen con lo puesto. “A los cuarenta minutos empezaron a caer bombas en el barrio.” Bajamos de la azotea y salimos a la calle. Y mis dudas iniciales sobre si Mosul habría borrado las huellas se disipan en segundos: aquí la guerra no es un recuerdo, es una capa más del paisaje.
Callejeamos por la Mosul vieja y el guion no necesita efectos especiales: manzana tras manzana, la guerra sigue colgando de las fachadas como ropa sin dueño. Hay casas abiertas en canal, como si alguien hubiese arrancado la pared para que viéramos el salón y la cocina a la vez: papel pintado aún pegado a una esquina, azulejos reventados, una taza de baño tirada en el suelo como un chiste negro. En cada pared, metralla; en cada esquina, un encuadre perfecto para Instagram si tienes el estómago frío y la moral flexible. Muhanad nos señala agujeros a la altura de un primer piso, alineados como una firma: “Aquí perforaban las paredes para disparar desde dentro, sin exponerse”. No es una teoría: es la arquitectura de la caza.

En medio de ese paisaje, hay señales de costura lenta. Parte del casco histórico se está recuperando con proyectos de reconstrucción y patrimonio: UNESCO lleva años empujando la resurrección de la ciudad vieja —incluida la mezquita de al-Nuri— con financiación internacional (destaca el programa “Revive the Spirit of Mosul”, con apoyo fuerte de Emiratos y también de la UE).
Y entonces, como si Mosul quisiera subrayarlo todo, empieza a lloviznar. Gotas pequeñas sobre polvo viejo: la clase de lluvia que no limpia, solo oscurece. Caminando llegamos a la Gran Mezquita de al-Nuri. Aquí, el 4 de julio de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi se asomó al mundo y proclamó el “califato”. Y cuando el final se les echó encima, en junio de 2017, el ISIS prefirió volarla antes que perderla: dinamita como firma de retirada. Hoy el minarete —al-Hadba, el “jorobado” inclinado— se ha reconstruido recuperando incluso esa curvatura que lo hacía inconfundible. Entramos. Un par de fieles rezan en una salita, pasamos a la nave central presidida por el mimbar, el púlpito desde el que se escenificó la barbaridad con toga religiosa.

Salimos. Aprieta la lluvia y nos refugiamos en el mercado. Y allí vuelve esa sensación que Irak te sirve a diario: sois bienvenidos… pero qué demonios se os ha perdido por aquí. El mercado de Mosul es el tipo de sitio donde te refugias de la lluvia… y te acaba cayendo otra cosa encima: vida. Entras empapado y sales con hambre, con las manos pegajosas y con la sensación incómoda de que una ciudad puede estar medio rota y, aun así, seguir oliendo a comino, a té negro y a fritura reciente. Puestos de frutas perfectas al lado de montañas de frutos secos, sacos de pimienta negra como si aquí el picante fuese una moneda, miel “natural” que te dan a probar, y dulces —los dulces en Irak son una religión paralela— bañados en almíbar y orgullo. Y sí, también pescado: la carpa manda porque de aquí sale el masgouf, ese ritual nacional de abrir el pez y rendirlo a la brasa, como si el río todavía tuviera algo que decirte aunque el cielo se haya puesto gris.

El mercado abre el apetito a lo bestia, así que hacemos lo sensato: parar a comer como comen ellos. Un restaurante local, sin teatro, con hambre real. Arranca una shorbat adas, sopa de lentejas que te recoloca el alma (y el estómago) con especias cálidas y un punto terroso que parece diseñado para días como este. Luego entran los clásicos: hummus y djajik, yogur con pepino, ajo y menta que limpia la boca. Aparecen kubba —croquetas que aquí se toman en serio—, varias versiones de quzi con cordero y arroz, una bandeja de dolma iraquí y, para rematar el puente con el Mediterráneo, hojas de parra rellenas: suaves, ligeramente ácidas, con ese sabor de “esto lo ha hecho alguien con paciencia”. Y mientras yo mastico, pienso que Mosul quizá no se ha curado, pero sigue cocinando. Es otro tipo de resistencia.

La sorpresa llega al final. La idea era acercarnos a Nínive, pero la lluvia manda y nos cambia el plan. En Irak los planes son sugerencias. La alternativa, sin embargo, es un regalo raro: visitamos excavaciones vinculadas al palacio real de Esarhaddon, el rey asirio que gobernó entre 681 y 669 a. C. y que fue, básicamente, un administrador de imperio con ambición de mapa grande. Y allí, en ese “todavía está saliendo del suelo”, han aparecido colosos guardianes: dos lamassus monumentales —criaturas con cuerpo de toro (a veces se simplifica como “león” por la idea del guardián), alas y cabeza humana— de los que custodiaban puertas y poder. Valentín Dieste, con esa fe suya en el asombro, suelta que quizá somos de los primeros europeos en ver esas maravillas, recién rescatadas, sin vitrina ni discurso. Yo no sé si es verdad, pero sí sé lo que se siente: que Mosul, incluso después de todo, todavía tiene piezas nuevas para recordarte que aquí la historia no está enterrada; está esperando turno.

DÍA 10 | KURDISTÁN
Ayer llegamos a Mosul de noche y hoy nos vamos con la misma paleta con la que nos recibió: lluvia fina, frío y ese gris que hace que una ciudad parezca culpable. Cambiamos el plan: nada de desayuno de hotel. Desayunaremos camino de Erbil, ya en dirección a los Zagros, hacia Alqosh, donde nos esperan la tumba del profeta Nahúm y el monasterio de Rabban Hormizd.
Una hora después paramos en una aldea de casas modestas. Ali, la divide en dos: “la zona alegre” y “la zona triste”. Y nosotros, claro, vamos a la triste. Premonitorio, pienso… hasta que se abre una puerta y nos recibe un hombre de piel curtida, con la kufiya en la cabeza. Entramos al patio, nos descalzamos, cruzamos la cocina —su mujer nos saluda, aparentemente bastante más joven— y aterrizamos en un comedor pequeño con una cruz, fotos familiares y la imagen de un clérigo con faja roja. Conclusión rápida: familia cristiana. En Irak, cada vez que crees que ya “entiendes” algo, aparece una cruz en un aparador y te resetea el mapa mental.
“Que Dios os bendiga y, vengas de donde vengas, eres bienvenido”, nos dice. Y acto seguido nos pone un desayuno memorable servido en platos de plástico: sopa de lentejas (uno de los mejores platos que he probado en Irak), queso fresco —dice que de búfala—, sirope de dátiles, yogur, mermelada de higos, café… Un desayuno iraquí en una aldea cristiana perdida cerca de Erbil. Esta sí que es una experiencia para el “Insta”.

Y entonces Ali suelta la frase-trampa: “Todo lo que vais a escuchar aquí se queda aquí”. Perfecto. La peor frase posible para alguien que lleva media vida contando cosas. El anfitrión, con calma, nos suelta el giro: fui casi veinte años cocinero de Saddam Hussein. Pregunto “¿Saddam Hussein… el que acabó ahorcado?” (2006). Silencio. Mi cabeza me responde con cierta arrogancia: ¿Qué otro Sadam, Doblas? Y él sigue, sin épica: un día faltó el equipo de cocina en una comida con jefes tribales; tiraron del cocinero del hotel; Saddam probó, preguntó quién había cocinado… y el dedo acusador lo señaló a él. Tres días para organizarse. Negarse no era una opción: a Saddam no se le decía “hoy no me viene bien”.
Fui casi veinte años cocinero de Saddam Hussein.
De 1984 a 2003, palacio. Privilegios. Casa cerca del complejo. Y una confesión gastronómica que aquí vale más que un parte oficial: el plato favorito de Saddam era la carpa a la brasa, el masgouf, el plato nacional. A Saddam no le importó que fuera cristiano, dice. Hasta 1991 cenaba con su círculo de militares; después, paranoia: la comida en tuppers, control de seguridad, alguien probando antes. Cuando cayó el régimen, lo investigaron milicianos; él repitió lo único sensato: “yo era un trabajador más; si queréis que cocine para otro presidente, también lo haré”.
Ali me dice que “no fotos y no nombres” Y nos vamos sin nombres, sin fotos y con un titular mental perfecto: el día que desayunamos en casa del cocinero de Saddam. Irak, haciendo de las suyas y sorprendiendo nuevamente.
No es una despedida: el supuesto cocinero se monta con nosotros, como si lo que acababa de soltar—“yo fui uno de los cocineros de Sadam”— no necesitara ni epílogo ni terapia. A los pocos minutos paramos ante un portón discreto, en la misma aldea, y Ali traduce con esa calma suya: una destilería de dátiles. Y entonces aparece el arak/araq, el alcohol que aquí se pronuncia casi en voz baja y se bebe (cuando se bebe) como quien firma un pacto: fuerte, anisado, transparente, con esa potencia que te recuerda que la fermentación es una ciencia… y también un deporte de riesgo. En el Levante suele hacerse a partir de destilados de uva y se aromatiza con anís; y, según tradiciones y manos, puede incorporar variaciones locales donde asoman frutas como el dátil. Que estemos en territorio cristiano ayuda a que el asunto se viva con menos culpa pública: el Corán prohíbe el alcohol, sí, pero la realidad iraquí —como casi todo aquí— funciona por capas, comunidades y “depende”. Y en esas capas, el arak existe.

La mañana no baja el ritmo: siguiente parada, una fábrica de tahini. Pasta de sésamo molido, densa, aceitosa, con ese sabor a fruto tostado que sostiene a medio Oriente. El tahini es el pegamento elegante de platos que ya son familia: el hummus, el baba ghanoush (pure de berenjena), salsas para carnes, aderezos, e incluso dulces tipo halva. Sésamo que se vuelve crema y, de pronto, un país entero sabe a “cucharada”. Lo probamos. Y eso. Dulce. Denso.

Nos despedimos del cocinero —sin nombre, sin fotos, con ese pacto de “esto se queda aquí”— y volvemos a la carretera. A los veinte minutos: control. Pasaportes, conteo, miradas, inspección del minibús. Media hora después: otro, más lento, más metódico. Y así, el metrónomo iraquí: en Irak los checkpoints son parte del paisaje porque el país ha vivido demasiadas guerras, demasiadas milicias, demasiado ISIS y demasiada necesidad de saber quién entra, quién sale y qué lleva encima. Para un viajero, el pasaporte aquí no es un documento: es una llave maestra, un salvoconducto y, de paso, un recordatorio de que la “normalidad” iraquí incluye un señor armado haciendo de recepcionista.
La pregunta inevitable es: ¿quién está detrás de tantos controles? La respuesta más corta sería: ¿quién no está? En el Irak real, la seguridad se reparte entre fuerzas del Estado (Ejército y cuerpos del Ministerio del Interior), unidades locales y, en muchos puntos, las Fuerzas de Movilización Popular —las famosas PMF (Hashd al-Shaabi)— que nacen en 2014, cuando el Estado se vio desbordado por el ISIS y se llamó a filas, literalmente, a “los hombres del país”. Aquello se convirtió en un paraguas enorme: milicias más preparadas, otras menos, algunas disciplinadas, otras con vida propia… y para intentar meterlas en un marco formal, el Estado las integró como parte del aparato de seguridad bajo autoridad del primer ministro a partir de 2016. Y luego está la otra capa de realidad: Irán ha apoyado históricamente a facciones dentro de ese universo con dinero, entrenamiento, armas y logística, lo que hace que un mismo uniforme no siempre signifique una misma lealtad.

Alí lo resume con una regla de andar por casa —imprecisa, pero útil para el viajero—: “si el del control lleva bigote, suele ser militar; si lleva barba y vibra de milicia, es del PMF”. No es ciencia, es supervivencia social. Y ojo, porque al entrar en el Kurdistán el tablero cambia: allí la seguridad la gestionan fuerzas propias, con sus propios controles y su propia lógica —Asayish y estructuras kurdas—, una especie de “aquí mando yo” institucionalizado.
Mientras avanzamos hacia el norte, el paisaje cambia: el desierto va quedando atrás, aparece un verde tímido, el horizonte se arruga, se levanta. Nos acercamos a los Zagros. Y con esa primera línea de montañas, Irak vuelve a recordarte su especialidad: pasar del polvo al relieve en un par de curvas, como si el país no supiera —o no quisiera— hacer transiciones suaves. Como si el país te avisara: “bienvenido a otro Irak”.
Llegamos al Kurdistán iraquí y, de repente, Irak cambia de registro. Esto no es un país distinto, pero casi: es una región autónoma dentro de Irak, con gobierno propio (KRG), parlamento, fuerzas de seguridad y una sensación de “aquí las cosas se gestionan de otra manera”. Nace de facto tras 1991, cuando la zona queda bajo protección internacional después de la Guerra del Golfo y los kurdos montan su propia administración; y queda reconocida formalmente en la Constitución iraquí de 2005 como región federal. No es independencia, pero tampoco es una simple provincia: es un pacto tenso, práctico y lleno de asteriscos.
Primera parada Alqosh. Aquí el paisaje ya no es la línea plana del sur: aquí manda la roca. El pueblo se agarra a las laderas y el patrimonio se esconde donde puede, como el monasterio de Rabban Hormizd, al que no pudimos subir, y hubiera estado bien por una razón concreta: ese lugar no es solo una ruina bonita en una montaña, es una pieza clave del cristianismo oriental de esta zona y, en particular, del mundo caldeo. Rabban Hormizd fue durante siglos un foco monástico de la tradición siríaca y acabó ligado a la Iglesia Católica Caldea (la rama oriental en comunión con Roma): de hecho, la historia del monasterio se cruza una y otra vez con la de esa iglesia que ha sobrevivido a imperios, cismas y guerras.
Puede que pienses que pisar este suelo sagrado es tan emocionante como un “todo incluido en el Gobi”, tranquilo es solo un sitio donde llevan siglos practicando el deporte local de Irak —sobrevivir— pero en versión monástica, sin hacer ruido.
Nos quedamos abajo, con la montaña mirándonos como diciendo “otro día, quizá”, pero sí visitamos la tumba del profeta Nahum: sobria, silenciosa, con esa sensación de que Mesopotamia no colecciona religiones; las apila.

Y el cierre del día fue Lalish, santuario mayor de los yazidíes. Allí todo cambia: el blanco, el silencio, y sobre todo, la forma en que la gente camina. Entrar exige ir descalzo porque es lugar sagrado. Bien. Respeto absoluto. Lo que no contabamos era que había nieve. Así que la penitencia fue completa: mística, heladora… y la sensación de que el frío también evangeliza, aunque sea por la planta de los pies.
El cristianismo en Irak no es una “rareza moderna”: es una de sus historias más antiguas. En términos sencillos, llega muy pronto, en los primeros siglos, por las rutas comerciales y urbanas que conectaban Siria, Mesopotamia y Persia. Aquí floreció el cristianismo siríaco (lengua y liturgia propias), con comunidades que se expandieron hacia el este y desarrollaron una identidad muy marcada. No eran cristianos “europeos”; eran cristianos de frontera, con teología, ritos y jerarquías que crecieron mirando tanto a Roma y Bizancio como al Imperio persa.
Y eso enlaza con el lío inevitable: las rupturas dentro del cristianismo. Antes incluso del gran divorcio entre católicos y ortodoxos, en Oriente ya se habían producido separaciones por disputas doctrinales en el siglo V. De ahí salen ramas orientales que no encajan del todo ni con Roma ni con Constantinopla. Más tarde, con el tiempo, parte de esas iglesias orientales entraron en comunión con Roma (por ejemplo, la tradición caldea), mientras otras mantuvieron su línea propia. Resultado: en Irak conviven —o han convivido— cristianismos con apellidos, cicatrices y liturgias distintas, y si a eso le sumas el lío paralelo de los cuerpos de seguridad —quién controla qué, quién responde ante quién, quién pone el sello en el checkpoint—, y le añades que el presidente del Parlamento tiene que ser suní, el de la República kurdo y el Primer Ministro chií, aprenderse Irak es como montar un mueble sueco de mil piezas sin instrucciones. Esa noche, al menos, nos esperaba una cama en algún lugar de Erbil, última parada.
DÍA 11 | KURDISTÁN Y LOS MONTES ZAGROS
Llegamos anoche a Erbil, capital del Kurdistán iraquí, pero hoy la ciudad se queda en “modo fondo de pantalla”. No toca callejear ni jugar a adivinar qué rascacielos es nuevo, —spoiler: sí, en Erbil hay rascacielos—, hoy toca carretera y montaña: los montes Zagros, esa columna vertebral áspera que hace de frontera natural, cultural y mental entre mundos que llevan milenios mirándose con recelo y comerciando a la vez.
Los Zagros no son unas montañas bonitas de cuento suizo. Son una muralla larga y doblada, una cordillera enorme que cruza el oeste de Irán y se mete en el norte y noreste de Irak, como si alguien hubiera arrugado el mapa con rabia. Geológicamente son un cinturón de pliegues: calizas y rocas sedimentarias levantadas a lo bestia por el choque de placas. Traducido al idioma del viajero: valles profundos, crestas afiladas, gargantas, laderas que te obligan a frenar y a pensar. No es el tipo de paisaje que invita a la contemplación zen, más bien es el tipo que te recuerda el carácter de la naturaleza.

El clima cambia con la altitud: en invierno hay frío serio, lluvia y nieve en cotas altas; en verano, el calor aprieta abajo pero la montaña te regala aire más respirable. Por eso los Zagros son también una despensa escalonada: pastos para ganado, huertos donde se puede, y rutas históricas de trashumancia y comercio. Aquí la vida se adapta, no queda otra. Y la adaptación, en esta parte del mundo, suele venir con dos extras: hospitalidad inesperada y una cierta resignación práctica ante lo difícil. Como diciendo: “sí, esto es duro… ¿y?”

En términos humanos, los Zagros han sido refugio y pasillo: refugio para comunidades que necesitaban altura cuando el llano se ponía feo; pasillo para ejércitos, caravanas e imperios que querían cruzar sin ser vistos, por la puerta trasera. La montaña, en Irak, no solo es geografía: es política con piedras. Y hoy vamos a meternos en ella.
Después de una subida en condiciones —curvas, más curvas y esa sensación de que el volante va decidiendo por ti— llegamos a una explanada con varios coches aparcados, como si el paisaje hubiera montado aquí su propio mirador oficial. Paramos a respirar el Cañón de Rawandiz.
En una mesa improvisada hay un par de pucheros con café y té humeante. Al lado, bajo un toldo, un hombre vende miel natural sin procesar: en un balde asoma un panal chorreando miel líquida y, sobre otra mesa, frascos apilados como si fueran lingotes de oro comestible. El té entra solo: te calienta las manos y, de paso, te arregla el ánimo.

Una hoguera completa la escena. No es decorado: es necesidad. Hace frío, sopla un viento fino, y la neblina tapa parte del valle, es el Kurdistán jugando a no enseñarlo todo de golpe. Aun así, la recompensa está ahí, un poco más atrás: el cañón cortando el mundo en vertical, cientos de metros más abajo, perpendicular a nuestra posición. Los coches, diminutos, avanzan por la carretera como hormigas obedientes.

Esto es zona turística, claro. Y se entiende: en un país mayoritariamente llano y desértico, venir aquí es a la vez descanso mental y sacudida. Un “me desconecto” con el corazón acelerado.
Hasta aquí hemos llegado gracias a la Hamilton Road. No es una carretera más, es una carretera con pedigrí, con historia, y sobre todo es una negociación con la montaña. Te lo crees cuando la ves trepar por los montes Zagros como si alguien hubiera dibujado una línea con el pulso tembloroso y luego hubiera dicho: “vale, ahora asfáltalo”. Se llama así por A. M. Hamilton, ingeniero neozelandés que dirigió la apertura de esta ruta a finales de los años 20 y comienzos de los 30, enlazando Erbil con el borde iraní por la zona de Rawanduz. Pero la pregunta buena no es quién la hizo, sino por qué alguien decidió meterse en ese lío: porque el norte kurdo era relieve… y el relieve, sin carreteras, es autonomía natural.

Bajo el mandato británico y el joven Estado iraquí, esta carretera se pensó como arteria estratégica y comercial: conectar el norte de Irak con Persia/Irán para mover comercio (y, de paso, influencia), meter administración donde antes mandaban los caminos de mula, y permitir que el Estado llegara con su tríada favorita: funcionarios, soldados y la promesa de “servicios”. Hamilton lo contó sin romanticismo en Road Through Kurdistan (1937): no era épica, era logística; no era turismo, era coser un territorio que hasta entonces podía permitirse el lujo de ser de “allí arriba”.
Pero claro, lo técnico era solo la mitad del asunto. La otra mitad tenía bigote, fusil, un apellido tribal, memoria larga y un concepto muy claro de lo que significa “mi valle”. Una carretera atraviesa gargantas, sí, pero también atraviesa jurisdicciones invisibles: prestigios, peajes informales, alianzas, rencores heredados. Así que Hamilton —y el proyecto al que servía— tuvo que vender la idea como se venden todas las ideas en lugares donde el Estado es una visita y la tribu es un ítem más en el calendario. Hamilton —según se recuerda de su propio relato— tuvo que tratar con líderes tribales y comunidades distintas, convencer, pactar paso, ofrecer trabajo local, compensaciones, y sobre todo vender una idea que hoy suena obvia pero entonces era dinamita política: que por esa línea de curvas iba a circular comercio, médicos, escuela… y también Estado.
Y aquí es donde mi amigo Manolo, el profesor Marchena, me recuerda el tema de las fronteras iraquíes, el famoso acuerdo Sykes-Picot: en 1916 unos señores con mapas dividieron las provincias árabes del Imperio otomano en zonas de influencia y futuros mandatos. Líneas útiles para los imperios, menos útiles para la gente que vivía donde empezaban y terminaban esas líneas. La Hamilton Road es lo contrario: no es una frontera dibujada en una mesa; es una frontera discutida y dialogada con la piedra, con la nieve, con los cañones y con los líderes locales. Y, de rebote, explica también la autonomía kurda sin necesidad de PowerPoint: infraestructuras como esta primero sirven para coser un territorio… y con el tiempo para distinguirlo. Al menos es lo que dice la teoría. Y esta vez parece que funcionó.
Antes, el norte era distancia y relieve; con la carretera, el norte se volvió conectable. Décadas más tarde, cuando el Kurdistán iraquí consolidó su autogobierno tras 1991 (y lo institucionalizó después), esa conectividad se convirtió en músculo: turismo interno, control propio de pasos, economía regional, y una sensación muy kurda de “nos organizamos nosotros… porque, sinceramente, si esperamos a que nos organicen desde allá abajo, nos llega la jubilación”.
Luego llegan las postales en movimiento: Geli Ali Beg y Bekhal, cascadas que en cualquier otro país estarían empaquetadas con parking, merchandising y una app oficial para decirte dónde mirar. Aquí están, en cambio, como premio natural para un país que suele ser plano y desértico y que por eso sube hasta aquí a hacer turismo como quien se toma un respiro largo. En las de Bekhal, hay familias, bodas y novios buscando la fotografía perfecta del enlace, grupos celebrando, un par de calles comerciales para gastar, restaurantes, tiendas de dulces…, y esa alegría muy iraquí de celebrarlo todo con té caliente, un maridaje perfecto con el cielo gris y el viento gélido que te recuerda que sigues en enero. Y a mí me queda la idea: la Hamilton Road te lleva por una ruta que nació por control y poder, pero termina regalándote lo contrario: gente descansando, mirando un valle, comprando miel, y fingiendo —por un rato— que el mundo no arde.

En los Zagros entiendes que Irak no es “un desierto con guerra”, como lo resume la gente que solo lo ha visto por telediario: es un país hecho de capas geográficas que se pisan entre sí como civilizaciones mal aparcadas. Al sur tienes la llanura aluvial de Mesopotamia, un tablero de barro fértil donde el Tigris y el Éufrates aprendieron a desbordarse. En los bordes, los humedales y marismas —la versión acuática del “aquí se puede vivir” — y más allá, el país se seca y se aplana en estepas y desiertos. Y de pronto, al norte y noreste, aparecen las montañas: el Kurdistán se levanta y con él los Zagros, una especie de ¡basta YA de horizontalidad!. Es otro Irak: valles, gargantas, niebla, laderas verdes en temporada, y pueblos colgados de la pendiente con esa lógica que imprime a fuego la montaña de “aquí sobrevivimos porque la conocemos”. Esa diversidad —ríos que cosen el país, llanuras que lo alimentan, desiertos que lo vacían y montañas que lo protegen— explica muchas cosas: desde por qué el poder siempre quiso controlar los corredores del norte, hasta por qué esta zona ha peleado su autonomía con una geografía que también es argumento.

Y entonces vuelve Irak a recordarte que no estás leyendo un atlas, estás viviendo dentro de uno: cortes de luz. Estoy escribiendo esto y, otra vez, se va la electricidad diez segundos. Como cada día: dos o tres veces, sin horario fijo, para despistar. Vuelve. Se va. Vuelve. Es el latido imperfecto del país. No es un “apagón dramático”; es más bien un parpadeo constante, como si el sistema respirara con asma. Lo más desconcertante es que a los iraquíes ni se les mueve una ceja: no “perciben” el corte porque llevan media vida entrenados; nosotros lo vivimos como incidencia y ellos como meteorología. Y sí: lo pienso y me río solo, porque vengo de España, ese lugar donde hace nada nos regalamos un apagón de horas —versión premium, con épica nacional y gente descubriendo que una linterna es un objeto real— y aun así aquí el corte te lo sirven en formato tapas: breve, repetido, insistente, como para que no te acomodes jamás.
La explicación tiene varias capas (aquí todo son capas): una red envejecida y castigada por décadas de guerra, mantenimiento irregular y picos de demanda; un sistema que a menudo recurre al load shedding (cortes controlados) para que no colapse todo; y una dependencia energética que hace que, cuando falla el combustible o la generación, el enchufe lo note antes que el discurso oficial. En muchas ciudades, además, la vida cotidiana convive con generadores privados de barrio: el “plan B” permanente, ruidoso y caro, que te devuelve la luz pero te roba el silencio. Por eso esos 10–15 segundos: a veces es la conmutación entre red y respaldo; a veces es que la red se reajusta a trompicones porque la estabilidad aquí es un milagro técnico diario.
Cierro el día con esa sensación rara de haber pasado horas mirando montañas y, aun así, haber aprendido más sobre Irak que en media biblioteca: porque aquí todo —una carretera imposible, un puesto de miel, un té humeante en una mesa coja, un corte de luz de diez segundos— te está contando lo mismo desde ángulos distintos. Que este país funciona a base de capas: imperios y tribus, asfalto y polvo, autonomía y controles, fe y pragmatismo. Y mientras en Erbil me espera una cama limpia que suena a final de etapa, me doy cuenta de que mañana no “termina” el viaje: mañana se cierra la libreta… y empieza el trabajo sucio de ordenar en la cabeza un lugar que se resiste a ser resumido sin perder la verdad por el camino.
NEWSLETTER
Si te ha gustado este artículo, es que te gusta comer con sentido y viajar con apetito.
Suscríbete gratis a GeoGastronómica y recibe antes que nadie nuestros artículos, crónicas, destinos comestibles y experiencias. Sin postureo. Solo buen comer.
Apúntate hoy y empieza a saborear el mundo desde tu bandeja de entrada.
Republica nuestros artículos, en formato impreso o digital, respetando la licencia Creative Commons.
Sabores del mundo en una sola ciudad. Descubre los mejores restaurantes, mercados y pastelerías en esta guía gourmet definitiva para NYC.
Historia, variaciones y dónde probar el mejor ceviche en Perú. Una guía completa para foodies con alma viajera.
Vive la experiencia de Restaurante Ansils: un viaje culinario único en el Valle de Benasque.
Descubre la vibrante gastronomía de Melbourne con nuestra guía completa.
Qué comer en Cracovia: guía de pierogi, zurek, dulces, mercados y restaurantes con encanto en la capital cultural de Polonia.
Recorrer Bélgica con el estómago por guía es una de las formas más placenteras de entender su historia, su gente y su diversidad.
Descubre los sabores de Buenos Aires desde el asado hasta los alfajores de dulce de leche en un recorrido crudo y emocionante. La cultura gastronómica porteña te va a devorar con cada bocado.
Desde tacos hasta mole: explora la riqueza gastronómica de México en un viaje de sabor, historia y cultura.
¿Qué hace diferente al vodka polaco del resto del mundo? Su elaboración con centeno o patata, su altísima pureza y su conexión cultural profunda lo convierten en una bebida con alma.
Historia, elaboración y maridaje perfecto del auténtico Camembert AOP


